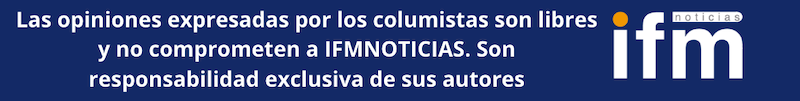Es aceptable, y hasta lógico dentro de las leyes del mercado, que los precios suban cuando la demanda desborda la oferta. Lo vemos en los destinos del Caribe durante fin de año, en las tarifas dinámicas de Uber o en los boletos de Avianca; el sector turístico vive de esas temporadas donde el deseo de vivir una experiencia justifica un costo adicional.
Sin embargo, lo vivido recientemente en Medellín con el fenómeno de Bad Bunny cruzó la línea de la estrategia comercial para caer en el terreno del abuso descarado. Mientras la ciudad celebraba una derrama económica de 160 mil millones de pesos, el consumidor local y extranjero quedó a merced de una «ley de la selva» donde la ética brilló por su ausencia.
La indignación no nace del cobro extra, sino de la desproporción absurda que raya en lo delictivo. Resulta insultante que en sectores como Provenza o El Poblado se exigieran consumos mínimos de un millón de pesos, o que en plataformas como Airbnb se ofertaran habitaciones por 20, 30 y hasta 90 millones de pesos por un fin de semana.
Es una bofetada a la sostenibilidad del destino. Si tanto nos escandalizamos como país por las famosas «mojarras de un millón» en Cartagena, ¿con qué autoridad moral pretendemos convertir a Medellín en un epicentro de especulación donde se busca «clavar al marrano» a toda costa?
Lo más doloroso de este panorama es la inoperancia raquítica de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad ha anunciado «averiguaciones», un término que en el diccionario del consumidor colombiano suele ser sinónimo de archivo y olvido. La SIC se ha convertido en un espectador de lujo frente a los atropellos de operadores de telefonía, aerolíneas y plataformas de entrega. Su incapacidad para ejercer un control real y disuasorio permite que los comerciantes abusen, sabiendo que, en el peor de los casos, recibirán una sanción mínima o una recomendación que se pague con el excedente de un solo cliente estafado.
Comparar la gestión del turismo en otros destinos globales con la de Medellín deja ver una carencia profunda de planeación. Mientras que otros lugares organizan su oferta para garantizar que el visitante regrese, aquí parece haber un afán cortoplacista de exprimir cada peso hoy, sin importar el daño a la marca ciudad mañana. La Alcaldía minimiza el problema diciendo que las denuncias oficiales son pocas frente a la oferta total, pero ignora que la falta de denuncias no es ausencia de abuso, sino falta de confianza en unas instituciones que nunca llegan a tiempo para proteger el bolsillo del ciudadano.
El fenómeno de la especulación en la capital antioqueña ya no es exclusivo de un concierto; se ha conquistado en el costo del metro cuadrado y en los arriendos, asfixiando incluso a quienes habitan la ciudad todo el año. La excusa de la «falta de suelo» se queda corta cuando vemos que no hay una política de control de precios ni una regulación seria para los alojamientos de corto plazo. Estamos viendo cómo la ciudad se vuelve inaccesible para sus propios habitantes mientras los entes de control miran hacia otro lado, validando un modelo económico que premia la viveza sobre la hospitalidad.
El mercado secundario de entradas fue otro campo de batalla sin ley. Ver reventas de gramilla VIP en $1.400.000 y ubicaciones bajas en $700.000 solo confirma que el sistema está diseñado para que gane el intermediario y pierda el fanático.
¿Dónde estuvo la SIC para vigilar estas plataformas de reventa? ¿Dónde están las sanciones ejemplares para quienes cancelan reservas hoteleras ya pagas para volverlas a subir a precios triplicados? La respuesta es el silencio administrativo, el mismo que recibimos cuando Rappi falla o cuando los minutos de celular desaparecen sin explicación.
Si Medellín aspira a seguir siendo la estrella del turismo en Latinoamérica, no puede permitir que la anarquía sea su bandera. La organización y la planeación no son «pecados» contra el mercado libre, son garantías de supervivencia.
Sin un control de precios reales y una Superintendencia que deje de ser un león de papel, toda acción de promoción será un retroceso. No se trata de prohibir que se gane dinero en temporada alta, se trata de evitar que el turismo se convierta en una estafa institucionalizada que termine por espantar a quienes hoy nos miran con admiración.