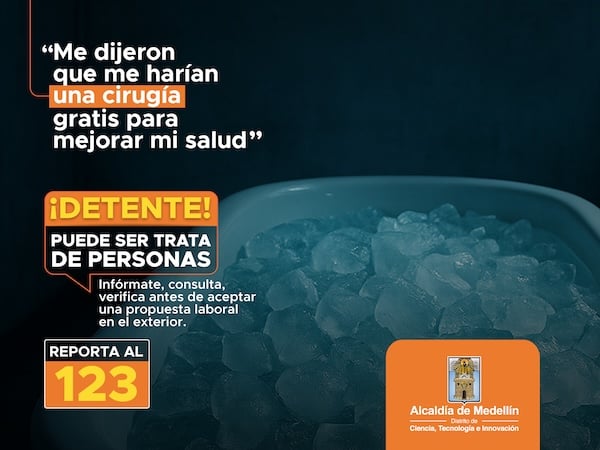El exceso de ego destruye más empresas que la falta de talento. Gerentes que confunden control con liderazgo terminan anulando lo que debería sostenerlos: la disciplina y el ejemplo.
El mito del supergerente
Ahí es donde se cae un plan estratégico: cuando a la gerencia general le queda grande ejercer precisamente ese rol, el de gerenciar. Cuando confunde su papel con el de microadministrar cargos o personas.
Esa confusión fabrica organizaciones reactivas: empresas que viven apagando incendios en lugar de anticiparse al humo. Que no previenen, no leen el entorno, no se adelantan a los cambios ni a las necesidades.
Son los mismos gerentes que, cuando se les pregunta por el entorno, responden que no tienen tiempo para eso, porque están muy ocupados. Pero no hay nada más peligroso que un gerente ocupado: el “estar ocupado” se convierte en coartada perfecta para no ejercer el rol que realmente les corresponde.
Cuando la dirección se confunde con el control
Han comprado el cuento de que el gerente debe “untarse de todo”, y con eso han dejado de gerenciar. Son esas empresas que viven llenas de “chicharrones” pero vacías de pensamiento estratégico. Que resuelven lo urgente, pero nunca lo importante.
Y lo peor: han acostumbrado a la organización a depender de ellos. A creer que los problemas los solucionan los gerentes, no los equipos.
El supergerente se siente imprescindible. Cree que sin él nada funciona. Supervisa cada decisión, aprueba cada idea y revisa hasta lo irrelevante. Pero ese control absoluto no es liderazgo: es inseguridad con cargo directivo.
El ego grosero y el ego elegante
Algunos supergerentes ni siquiera disimulan. Son los que confunden liderazgo con intimidación: suben el tono, humillan en público, ridiculizan al que se equivoca y creen que herir enseña. Su única herramienta es la burla; su método, la grosería.
Creen que el miedo educa, cuando en realidad solo paraliza. Ninguna empresa mejora cuando su gente trabaja con miedo; solo se vuelve más obediente y menos pensante.
Otros supergerentes aprendieron a maquillar el autoritarismo con sutileza.
Leen en algún manual que “el gerente no ordena, el gerente pregunta” y se lo toman literal. Entonces disfrazan las órdenes con signos de interrogación:
“¿Ya hizo lo que dije?”
“¿Ustedes sí son capaces de pensar?”
“¿Será que alguno de ustedes se digna a trabajar?”
Lo llaman “liderazgo participativo”, pero es manipulación con signos de pregunta. No buscan diálogo: buscan obediencia con tono amable.
El efecto colateral: equipos obedientes, no estratégicos
Ahí aparece el daño silencioso.
Los equipos, ante el supergerente, aprenden rápido la regla no escrita: “pensar poco, ejecutar mucho”. Desisten de ser estratégicos para evitar conflicto. Prefieren hacer caso antes que tener criterio.
Así se mata la estrategia desde dentro: no por falta de talento, sino por miedo al ego del jefe.
El supergerente no forma líderes; forma operadores. No construye criterio; fabrica dependencia. Y en esa cultura de obediencia elegante, el pensamiento crítico muere con aplausos incluidos.
El ego que sustituye la estrategia
Muchos supergerentes confunden autoridad con sabiduría. Se creen más inteligentes de lo que son y miden su valor por la cantidad de decisiones que monopolizan.
Pero una organización donde todo pasa por una sola cabeza no tiene estructura: tiene cuello de botella. Y el cuello de botella nunca es estratégico; es disfuncionalidad con buenos modales.
El verdadero liderazgo no se mide en control, sino en disciplina. Disciplina para priorizar, sostener el rumbo y no caer en el impulso de intervenirlo todo. Y, sobre todo, ejemplo: porque ninguna estrategia sobrevive al gerente que predica lo que no practica.
Lo que sí hace un gerente serio
Un gerente serio no microadministra: anticipa, prioriza y confía. Escucha más de lo que ordena, pregunta más de lo que supone y diseña estructuras que sobreviven incluso cuando él no está.
Porque el liderazgo verdadero no se valida en la presencia, sino en la coherencia. Y la coherencia no se impone con autoridad: se enseña con disciplina y ejemplo.
Cuando un gerente actúa con disciplina, el equipo aprende constancia. Cuando lidera, con ejemplo, el equipo aprende criterio. Todo lo demás —los discursos, los talleres, las frases de moda— son solo decorado corporativo.
Y después, ¿de quién es la culpa?
Después, cuando el plan fracasa, la culpa no se busca en la falta de disciplina ni en el mal ejemplo, sino en los demás. Es del consultor, de sus gerentes, de sus equipos, de sus familias… de todos menos de él.
Porque exigirle pensar y actuar como gerente termina siendo el problema. Y así, el ego encuentra su coartada perfecta: culpar a todos, menos al espejo.
En antídoto
La estrategia no se derrumba por falta de ideas, sino por ausencia de disciplina. No se erosiona por carencia de talento, sino por falta de ejemplo.
Porque al final, el verdadero antídoto contra el supergerente no es un nuevo plan estratégico: es un líder que practique lo que exige, que ordene menos y sostenga más.
Y eso, aunque suene simple, es lo más difícil de todo: liderar con disciplina y ejemplo. ¿De verdad lideramos… o solo mandamos con ego y sin ejemplo?