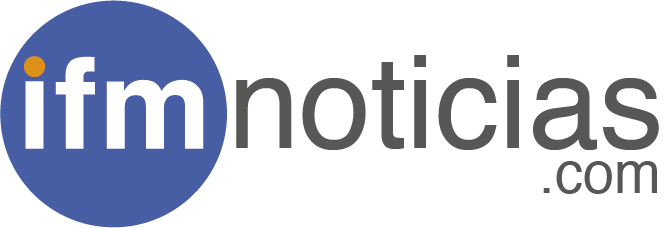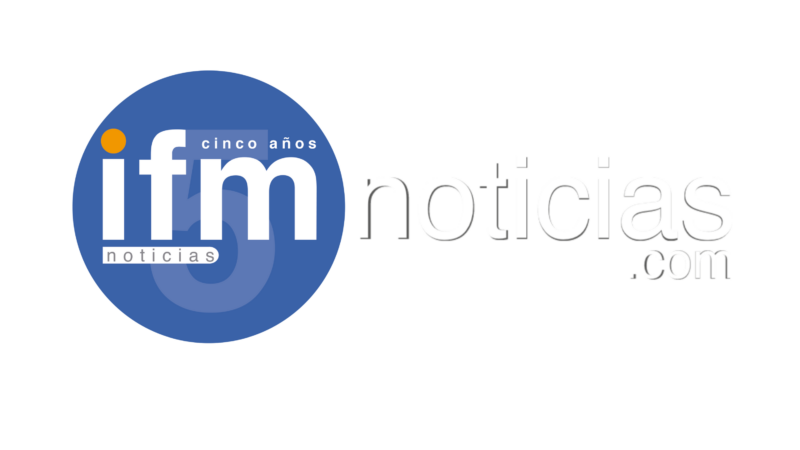Los primeros días de noviembre de 1985 no fueron sencillos para el presidente de la época, Belisario Betancur, ni para los colombianos. En menos de diez días, el país enfrentó dos hechos que marcaron para siempre la memoria colectiva de toda una generación, con imágenes que aún hoy continúan presentes y que, con el paso del tiempo, siguen despertando innumerables emociones y preguntas.
Dos escenas icónicas se volvieron representativas de aquellas fechas: por un lado, el Palacio de Justicia envuelto en llamas tras la toma guerrillera del M-19, y por otro, el desastre natural que arrasó con el municipio de Armero tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz.
La toma del Palacio tuvo profundas implicaciones sociales, históricas y judiciales. Ocurrió en un contexto en el que el Estado libraba una dura confrontación con los carteles del narcotráfico, liderados por Pablo Escobar, mientras intentaba mantener con vida un debilitado proceso de paz con el M-19. El hecho, registrado en la mañana del 6 de noviembre, tomó por sorpresa al país.
No porque no existieran advertencias previas sobre su posible ocurrencia pues con anterioridad se había filtrado a la opinión pública un plan del M-19 para tomarse el recinto, sino por la manera en que se desarrollaron los acontecimientos.
Tras una intensa confrontación que se prolongó por unas 28 horas dentro del Palacio de Justicia, las fuerzas militares emplearon su artillería mientras el grupo insurgente combatía bajo la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, cuyo propósito era realizar un juicio político contra el presidente por presuntos incumplimientos a los acuerdos de paz. Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 dejaron cerca de 100 muertos y 11 desaparecidos, entre ellos Irma Franco, integrante del M-19.
Todo comenzó cuando el grupo guerrillero ingresó al edificio hacia las 11:30 de la mañana. El comando estaba conformado por 25 hombres y 10 mujeres.
Al conocerse la noticia de la toma, la Fuerza Pública se movilizó de inmediato con el propósito de proteger al Estado y a sus instituciones. Se inició entonces el proceso de retoma. Sin embargo, los insurgentes se posicionaron en los pisos superiores, y la compleja estructura del edificio dificultó la operación, que se extendió hasta el 7 de noviembre.
Cuando comenzó el enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército, dentro del edificio había un gran número de personas. Algunos expertos estiman que entre 400 y 500 individuos se encontraban en el lugar y que, a medida que avanzaban las horas, lograron salir varios de ellos. Aun así, el número de civiles que perdieron la vida durante la retoma fue considerablemente alto.

Para Marta Villa, historiadora, investigadora de temas sociales y excoordinadora de la Comisión de la Verdad en Antioquia, lo ocurrido representa una fotografía del país de aquella época, en la que distintos actores armados buscaban transformar la sociedad, mientras un sector de la izquierda aunque no en su totalidad optó también por el camino de la lucha armada.
“Se puso en evidencia la inviabilidad de la lucha armada y las graves consecuencias que esto podría tener para el país. Yo creo que refleja también muchas tensiones entre el Estado, que no es monolítico. Belisario, a mi modo de ver fue una persona que se jugó realmente por un proceso de paz con las guerrillas, pero había demasiadas presiones y oposiciones a que esto ocurriera”, expresó en exclusiva para IFMNOTICIAS.
Es importante mencionar que, múltiples organizaciones de víctimas han denunciado el papel que tuvo el Ejército en la violación de derechos humanos que se registró en las más de 24 horas de combate.
“En lo relacionado con el Ejército, hay documentación sobre el manual de operaciones especiales que estaba en vigencia cuando ocurrió la toma, y retoma, y explica sobre todo el teatro de guerra y el posicionamiento militar que hubo para contrarrestar la toma del M-19 y también la forma en como pensaban en ese momento”, dijo Andrés Carmona, periodista con 12 años de experiencia, productor de archivo y autor del libro, “Palacio de Justicia, desclasificado” a IFMNOTICIAS.
Tras lo cual, expuso que fueron 15 días donde distintos operarios en diferentes turnos, “de arriba a abajo, de sur a norte, oriente a occidente en el Palacio de Justicia, barrieron, lavaron, tendieron mangueras, y usaron todo tipo de detergentes para limpiar el lugar”.
En una de las entrevistas judiciales citadas en “Palacio de Justicia, desclasificado” se cuenta que fueron 300 el número de viajes realizados en una volqueta contratada para el desecho de escombros, y de restos humanos.
Algunos testigos confirmaron que había rastros de sangre, piel, huesos calcinados, “se empezaron a encontrar cosas en documentos, fuentes primarias que dan luces en la actualidad y pueden llegar a responder preguntas que la gente se sigue haciendo”, declaró Carmona.
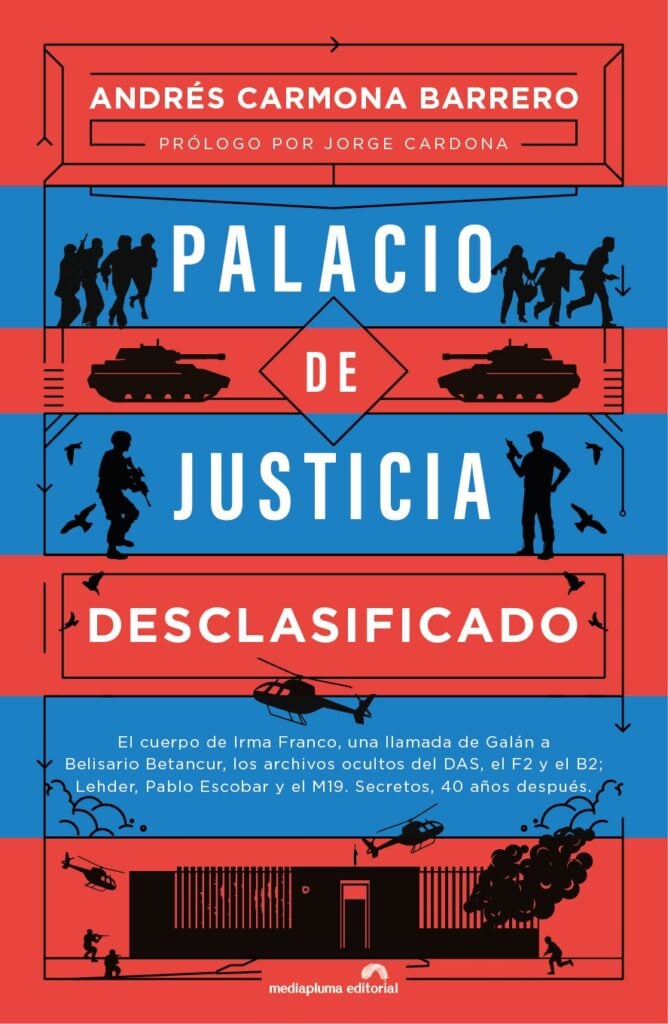
Entre las personas que murieron hace 40 años se incluyeron magistrados de la Corte Suprema, y varios civiles, algunos de sus nombres eran: Horacio Montoya Gil, Carlos Horacio Urán, Alfonso Reyes Echeandía, Manuel Gaona Cruz, María Cristina Herrera Obando, Nuria Esther de Piñeres de Soto, Rosalba Romero de Díaz, Lucy Amparo Oviedo de Arias, y Libia Rincón Mora.
Una de las teorías que surgieron para explicar la toma por parte del M-19 fue la supuesta financiación por parte de los narcotraficantes de Medellín, que en aquel momento estaban en contra de la aprobación de la extradición a los Estados Unidos.
Carmona sostuvo que en uno de los capítulos de su libro, aborda la relación entre el M-19 y el Cartel de Medellín en cabeza de Escobar, sobre lo cual, expuso que aunque la justicia no ha podido confirmar de manera sólida la financiación del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia, sí existió una relación funcional entre ambos.
De la misma forma, sostiene que dicho vínculo quedó sustentado en entrevistas judiciales históricas ante la Comisión de la Verdad de 2005, realizadas a exdirigentes del grupo como Otty Patiño, Rosmery Pavón y Antonio Navarro Wolff.
En este sentido, señaló que Patiño reconoció la existencia de “relaciones funcionales” entre el M-19 y el narcotráfico, destacando el papel de Iván Marino Ospina, quien asumió el liderazgo de la organización armada tras la muerte, en 1983, de Jaime Bateman, cofundador del movimiento.
Pero, al plantear esto, aclara que: “a pesar de que los exdirigentes del M-19 confirman este relacionamiento a través de Ospina, no está confirmado que los narcos de Medellín, a través de Escobar, hayan financiado la toma del Palacio de Justicia”.
Sobre la vigencia del tema a propósito del cumplimiento de los 40 años, Marta Villa hizo a IFMNOTICIAS un balance muy equilibrado, afirmando, por un lado, que al referirse a las narrativas creadas por parte de quienes son afines al M-19 o fueron miembros, se puede hablar de negacionismo.
“Normalmente, el negacionismo se ha hablado desde las derechas y de corrientes de ese pensamiento, pero en la izquierda también hay negacionismo y en el M19 hay negacionismo con respecto a los impactos de lo que ocurrió”, aludió Villa.
Luego, comentó que considera que no se ha asumido la responsabilidad política y que hay una minimización de esta, al aludir toda la autoría en la fuerza pública.
“La Fuerza Pública, como ya se ha dicho, no tendría porque haber hecho jamás una acción de ataque como lo hizo para retomar el Palacio, pero la toma del Palacio jamás debió haber ocurrido”, observó Villa.
En un último punto sobre el tema, tanto Villa como Carmona coinciden en el vacío del reconocimiento colectivo de los hechos atroces que ocurrieron hace 40 años en pleno corazón de la capital colombiana, “unos tiran para su lado, otros tiran para el lado de ellos, pero aquí no se ha pedido un efectivo perdón a las víctimas”, expresó Carmona.
Por su parte, Villa puso de manifiesto que si bien las víctimas siempre van a reclamar que verdad, justicia y reparación, esto no ha sido suficiente y, por tanto, observa, tampoco hay medidas que se correspondan con el gran daño sufrido.
Finalmente, mencionó la reciente decisión del Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá que resolvió una tutela presentada por la familia del magistrado Gaona Cruz contra la película “Noviembre” dirigida por Andi Baiz que narra los hechos del asalto al Palacio de Justicia de 1985.
Allí la familia del Magistrado aseguró que había diálogos donde se insinuaba de forma falsa que Gaona colaboró con el M-19, afectando su memoria y buen nombre, por lo cual se ordenó eliminar o modificar esas referencias, prohibir el uso del nombre y rasgos identificables del Magistrado y aclarar que la obra es ficción, Villa expresó que, aunque no se ha visto la película, considera que “mientras no haya un debate público nacional, una narración colectiva, una verdad, contada y asumida por los diferentes actores, siempre seguirá habiendo debate”.
Seis días después del holocausto del Palacio de Justicia, se registra el desastre en Armero
Belisario Betancur no había terminado de rendir el merecido duelo al centenar de personas que murieron durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuando el 13 de noviembre se presentó otra tragedia humana en la que perdieron la vida alrededor de 25.000 personas.
Los colombianos vivían sumidos en una constante exposición a noticias de gran magnitud, pero lo ocurrido en Armero conmovió profundamente a toda la sociedad, que por televisión y radio acompañó los últimos momentos de vida de Omaira Sánchez, quien, con apenas 13 años, quedó atrapada entre los escombros que dejó la avalancha generada tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz.
Como es bien sabido, Omaira no pudo ser rescatada, pues, según se informó en su momento, los organismos de socorro no contaban con las herramientas necesarias para hacerlo.
Al referirse al recuerdo colectivo que persiste sobre esta joven, Mario Villalobos, periodista, productor audiovisual y autor del libro “Armero: 40 años, 40 historias”, señala que existen otras narraciones que han pasado inadvertidas, como la de otra Omaira, llamada Omaira Medina. “Esa chica, el día de la tragedia, se enteró de que estaba embarazada luego de cinco años de intentar ser madre”, recordó.

Pero, al igual que su tocaya, quedó atrapada bajo los muros de su casa y “no tuvo los mismos reflectores de Omaira porque la llevaron a un hospital y, cuando despertó, le habían amputado las dos piernas; aun así, logró ser madre”, relató el periodista, quien agregó que lleva años luchando contra el Gobierno para que le entreguen las prótesis de sus piernas.
Por otra parte, al recordar la magnitud de lo ocurrido, Villalobos señaló que los armeritas sobrevivientes le contaron que la Cruz Roja, la Defensa Civil y otros organismos de socorro les entregaban ropa rota, en mal estado, y zapatos del mismo pie. Agregó que ese nivel de precariedad refleja la desidia del Estado en la atención de la crisis.
Al abordar la importancia de mantener viva la memoria de lo sucedido, no solo por el costo humano sino también por la necesidad de fortalecer la prevención de desastres, el periodista enfatiza que, además de las miles de vidas perdidas, existió una generación completa de niños desaparecidos.
Explica que el Estado rescató a padres e hijos del barro, pero los separó: mientras los menores fueron enviados a hogares de paso, los adultos permanecieron hospitalizados recuperándose de las heridas, y en medio de ese proceso, muchos niños se extraviaron. “Hoy hay niños de Armero en Suiza, Italia, Estados Unidos y países nórdicos”, afirmó.
Un dato relevante sobre el tema es que, además de esas separaciones, los últimos registros indican una cifra aproximada de más de 570 menores de edad de Armero cuyo paradero sigue siendo desconocido.
En otro aspecto, se sabe que la zona ya presentaba antecedentes de riesgo, pues, según documentos históricos, en el valle de Armero se habían registrado previamente lahares mezclas de materiales volcánicos finos, como ceniza, con agua capaces de arrastrar fragmentos de gran tamaño, incluso más destructivos que el ocurrido en 1985.

En el artículo académico titulado Interpretación detallada y visualización en tres dimensiones del flujo de escombros del 13 de noviembre de 1985 en Armero, elaborado por Henry Villegas, se sostiene que antes de la tragedia el Nevado del Ruiz no había registrado una erupción mayor desde el 12 de marzo de 1595, cuando la avalancha de escombros provocada por una erupción magmática explosiva desencadenó lahares en los valles de los ríos Gualí, Azufrado y Lagunilla.
Asimismo, se indicó que los registros históricos señalan que en 1595 ocurrió un lahar que descendió por los dos últimos ríos y fue incluso más grande que el que destruyó Armero.
De igual forma, se menciona otro evento similar ocurrido el 19 de febrero de 1845, que además inundó el área donde posteriormente se fundaría el municipio de Armero.
Ante esta información, Villalobos señaló que existió una falta de previsión por parte de quienes fundaron Armero en ese mismo lugar en 1895, lo que, dice, evidencia la vulnerabilidad de las zonas habitadas en las cuencas de los ríos, puesto que “los ríos siempre vuelven por lo suyo”.
Explica que esta situación genera un choque de derechos entre las personas en condición de vulnerabilidad económica, que se ven obligadas a vivir en zonas de riesgo por falta de opciones, y un Estado que, por su parte, no garantiza soluciones dignas de vivienda ni fomenta una conciencia del riesgo.
Aunque Armero es recordado por muchas generaciones a raíz del desastre natural, en su momento fue reconocido como un municipio próspero. Así lo determinó el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de 2024, en el que se sostiene que la tendencia de crecimiento poblacional estaba estrechamente ligada al auge económico que vivió la región.
Según el DANE, la población se duplicó en menos de medio siglo, pasando de 14.084 habitantes en 1938 a 29.394 en 1985. Entre los cultivos más representativos del municipio estaban el algodón que le otorgó el nombre de “Ciudad Blanca de Colombia”, el ajonjolí, el arroz, el maíz y la yuca, entre otros.
Villalobos agrega que también existía producción ganadera, porcina, avícola y de pan coger, y que es precisamente eso lo que los sobrevivientes quieren que se recuerde de Armero: “no solo la tragedia, porque esta dejó la imagen universal de Omaira y muchas historias anónimas que el mundo desconoce”.
Finalmente, el periodista y escritor explica que su trabajo fue realizado con la intención de reivindicar la memoria de Armero, porque los “viejos y armeritas están muriendo” y con ellos se extinguen las historias de cómo era aquel “pueblo tan hermoso”.
Esto ocurre tras más de tres décadas de espera para que el Estado impulse acciones orientadas a recuperar la memoria de un lugar reconocido por su prosperidad y sus paisajes, iniciativas que, según afirma, solo comenzaron a materializarse este año con motivo del cuadragésimo aniversario de la tragedia.