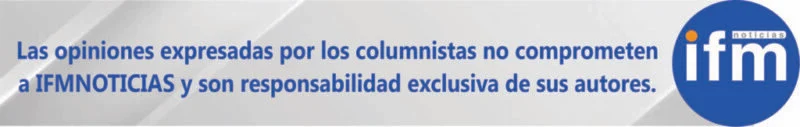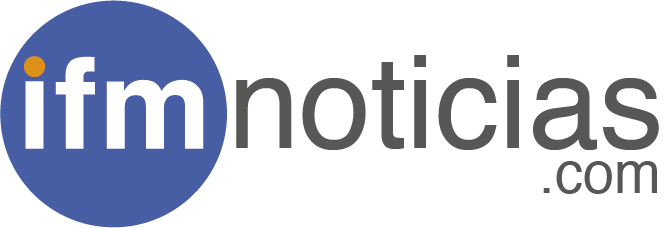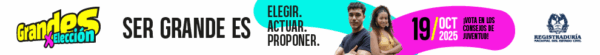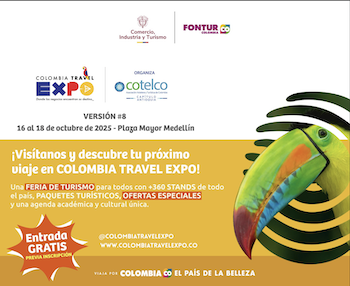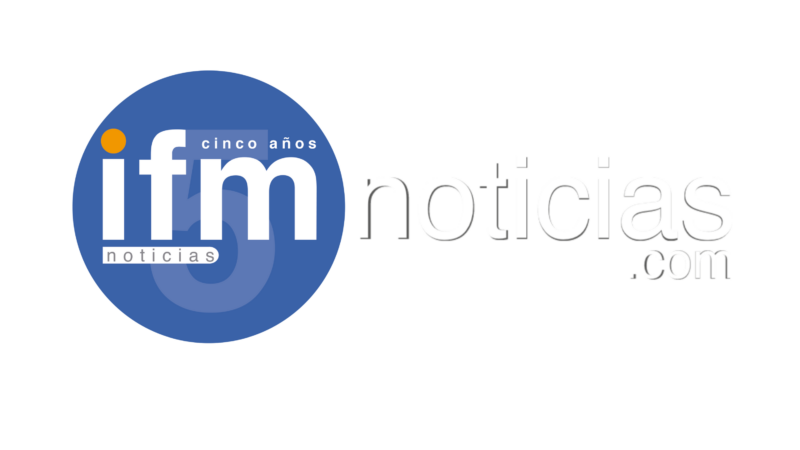Cada tanto escuchamos a empresarios decir con entusiasmo: “¡Vamos a exportar!”.
La frase suena a logro, a madurez, a expansión. Pero la realidad es que muchas empresas inician su camino internacional pensando que exportar es simplemente conseguir clientes en el exterior. Y no, no lo es.
De hecho, conseguir clientes es lo más fácil. Lo difícil es todo lo demás.
Exportar no es una venta: es una transformación. Las empresas que entienden esto no miden sus exportaciones contra un presupuesto de ventas como un área comercial, sino como un proyecto, con hitos que marcan avances reales. Esa transformación implica comprender que los mercados internacionales no se abren con descuentos ni con entusiasmo, sino con preparación. Y esa preparación no comienza en una feria ni en el puerto: comienza dentro de la empresa.
Cuando una compañía logra algunos clientes internacionales recurrentes, suele sentir que ya “lo logró”. Pero con frecuencia, ese logro inicial se convierte en una carga unos años más adelante, cuando los empresarios calculan cuánto les han costado los retrasos, las devoluciones, los reclamos y los contratiempos logísticos. ¿Por qué? Porque la empresa quiso vender afuera sin antes adaptarse adentro.
Lo correcto es convertirse en una empresa internacional, no en una empresa nacional que vende afuera. Y eso exige revisar todo: procesos, comunicación, servicio posventa, estándares de calidad, tiempos de entrega e incluso la cultura organizacional. Por eso, las negociaciones más difíciles para un director de negocios internacionales no son con clientes extranjeros, sino dentro de su propia empresa.
Las mediciones de productividad se desploman cuando hay que detener la producción para cumplir con un pequeño lote de exportación. Los procesos internos se deben ajustar porque el mundo no se adapta a la empresa, sino la empresa al mundo. Los costos de empaques especiales parecen desproporcionados frente al mercado nacional. Y dar prioridad a los pedidos de exportación puede afectar el nivel de cumplimiento con clientes locales. Todo esto se convierte en una negociación interna permanente y, si no existe una mentalidad verdaderamente internacional, en una antesala al fracaso.
Muchas compañías colombianas se lanzan al mundo motivadas por una oportunidad puntual: un turista que se interesó en distribuir su producto, un amigo que vive en otro país o una demanda temporal. Es un impulso comprensible: la ilusión de conquistar nuevos mercados. Pero cuando esos mercados empiezan a exigir lo que no se planeó, como certificaciones, inversión en marca, servicio posventa en otro idioma, la empresa se frustra. Y cuando quienes no se prepararon enfrentan lo que realmente implica internacionalizarse, entra el pánico.
Entonces, después de varios años, llega la retirada: “cambiaremos de estrategia hacia el mercado nacional, que es más seguro”. Y con esa decisión se pierden años, recursos y credibilidad.
En Colombia, a veces confundimos velocidad con éxito. Queremos “salir ya” sin estar listos. No se trata de criticar a quienes se atreven a dar el paso, sino de recordarles que la internacionalización no comienza con las ganas, sino con una estrategia seria, que implica transformaciones profundas dentro de la empresa.
El verdadero éxito exportador no está en llegar a nuevos destinos, sino en desarrollarlos.
Exportar, al final, no es cruzar una frontera. Es cruzar el umbral que separa a las empresas que buscan oportunidades de aquellas que saben crearlas.