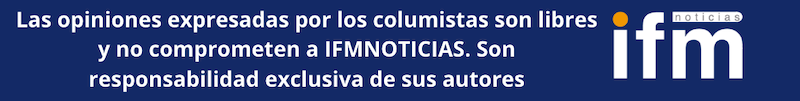Hoy, a pocas semanas de las elecciones, vuelve a aparecer una idea que en América Latina nunca es inocente: una Asamblea Nacional Constituyente presentada como medicina milagrosa para todos los males del país. Se repite que el Congreso no funciona, que hay bloqueo institucional, que el sistema está agotado y que hay que empezar de cero. Ese discurso no es nuevo, de hecho, me suena conocido. Es peligrosamente familiar.
Hace veinticinco años, Venezuela escuchó exactamente lo mismo. Les prometieron que una constituyente acabaría con la corrupción, la pobreza y le devolvería el poder al pueblo. Les dijeron que su Congreso era obsoleto, que las instituciones estaban podridas y que había que refundar la República. Y los venezolanos, cansados y con hambre de cambio, creyeron. ¿El resultado? Un país devastado, instituciones anuladas y una concentración de poder que asfixió cualquier posibilidad de democracia real.
No estoy inventando nada. La Constituyente venezolana de 1999 prometió participación ciudadana, justicia social y paz. La realidad es brutal: un Congreso invisible, una justicia controlada por el gobierno, persecución sistemática a la oposición y un Estado capturado por redes criminales. La democracia no muere de golpe, la matan lentamente, con discursos y promesas.
El heredero de ese proyecto “refundador”, Nicolás Maduro, fue capturado y extraditado por parte de Estados Unidos. Las instituciones venezolanas —destruidas precisamente por aquella constituyente sin límites— ya no pudieron hacer justicia. La tragedia llegó al punto en que se esperó que otros países hicieran lo que el Estado no pudo hacer, liberar al pueblo bolivariano.
Eso es lo que hacen las constituyentes sin controles: no redistribuyen el poder, lo concentran. Debilitan el Legislativo, someten la justicia y convierten al Ejecutivo en un poder absoluto. Así se desarma una democracia: paso a paso, con aplausos al principio y silencio obligado al final.
Lo verdaderamente alarmante es que el libreto que hoy se intenta posicionar en Colombia es calcado. Nos hablan de «democracia participativa» pero sin frenos claros. Nos pintan un Estado omnipresente, pero sin contrapesos. Y cuando el poder se concentra con la excusa de que es «temporal» o «por el bien del pueblo», la historia demuestra que ese poder nunca, jamás, se devuelve. Lo que sí llegan, son las consecuencias.
La historia no miente. Las constituyentes sin límites han sido la herramienta perfecta para disfrazar las dictaduras. Pasó en Venezuela con Maduro, en Ecuador con Correa y en Argentina con los Kirchner. Cambian los nombres, no el final: debilitamiento institucional, crisis económica y más pobreza, persecución política y sociedades fracturadas.
No podemos repetir los errores del vecino. Lo que necesitamos es fortalecer nuestras instituciones, hacer cumplir la Constitución del 91, respetar la separación de poderes y defender con uñas y dientes nuestra democracia.
Este no es un llamado a la resignación, Colombia no puede aplaudir la mediocridad, es un llamado a la sensatez, al sentido común. Podemos reformar sin dinamitar. Podemos corregir sin concentrar el poder. Podemos transformar sin entregar las llaves del poder a quienes prometen el cielo, pero gobernando nos llevan al infierno.
Les pido que no nos dejemos seducir por cantos de sirena que ya escuchamos antes. En política, las advertencias ignoradas se pagan caro, lo estamos padeciendo. Y cómo dice el viejo dicho: soldado advertido no muere en guerra.