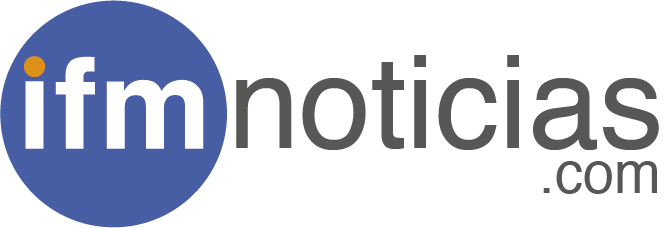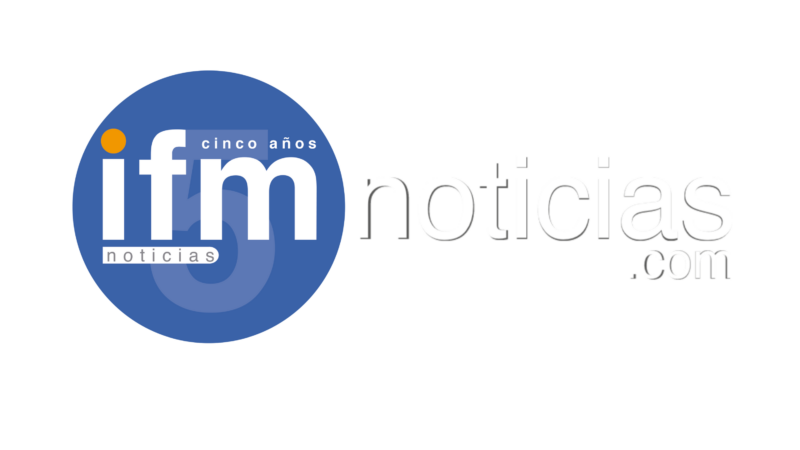El Papa Francisco, desde que fue elegido el 13 de marzo de 2013, no solo desempeñó el rol de máximo líder espiritual de la Iglesia Católica, sino que también ejerció funciones como jefe de Estado del Vaticano, cargo que lo llevó a intervenir en el escenario político internacional en diversas ocasiones. A lo largo de su pontificado, su relación cercana con gobiernos de corte socialista o de izquierda generó críticas y polémicas, especialmente por el tono reservado que adoptó ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos en algunos de esos países.
Uno de los episodios más recordados fue su visita a Cuba, en septiembre de 2015, cuando realizó un viaje apostólico que incluyó encuentros con Raúl Castro, entonces presidente, y una visita privada a Fidel Castro, líder histórico de la revolución cubana. La visita, que formó parte de una gira que también incluyó Estados Unidos, tuvo como propósito principal fortalecer la presencia de la Iglesia en la isla y apoyar los procesos de reconciliación social. Sin embargo, en aquel momento no se conocieron declaraciones públicas del Papa que condenaran las restricciones a las libertades políticas ni los problemas de derechos humanos que organizaciones internacionales habían documentado en Cuba.
Otro gesto que acentuó la percepción de cercanía hacia gobiernos de izquierda fue la audiencia que el Papa concedió en 2016 a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El encuentro se realizó en el Vaticano, en medio de una severa crisis política y humanitaria en el país suramericano, cuando el gobierno venezolano enfrentaba acusaciones de violaciones a los derechos civiles, represión de la oposición y una situación económica colapsada. Pese al delicado contexto, la reunión se llevó a cabo bajo la lógica diplomática del diálogo, sin que el Vaticano publicara críticas o llamados directos contra la gestión de Maduro.
El Papa también enfrentó cuestionamientos por su postura ante la crisis en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega. Durante los años 2018 y 2019, el país centroamericano vivió una oleada de protestas sociales que derivaron en represión estatal, cierre de templos, expulsión de sacerdotes y encarcelamiento de líderes religiosos, incluyendo al obispo Rolando Álvarez. La respuesta oficial del Vaticano, si bien mantuvo canales diplomáticos abiertos y expresó “preocupación”, no incluyó pronunciamientos personales del Papa que condenaran de manera explícita la persecución que sufrió la Iglesia en ese país.
El liderazgo espiritual y la política internacional fue un equilibrio siempre delicado
A lo largo de su pontificado, Francisco priorizó la cercanía pastoral con las comunidades más vulnerables y pobres, en especial en América Latina, un continente que él conocía de cerca como argentino y ex arzobispo de Buenos Aires. Su lenguaje fue el de la justicia social, la defensa del medio ambiente, como lo expresó en su encíclica Laudato Si’ en 2015, y la promoción de la fraternidad entre pueblos, temas que lo posicionaron como una voz respetada en espacios multilaterales como la ONU.
Sin embargo, esa misma aproximación pastoral fue interpretada por sectores críticos como un gesto complaciente con gobiernos que se alejaban de los principios democráticos. En sus funciones como jefe de Estado, sus relaciones diplomáticas se ajustaron a las normas clásicas de la Santa Sede: diálogo con todos los actores políticos, sin importar su ideología. No obstante, sus reuniones con líderes como los Castro en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y su silencio ante el conflicto con la Iglesia en Nicaragua generaron inquietud en parte de la feligresía y en la opinión pública global.
La historia registró que mientras en su labor como guía espiritual el Papa Francisco fue reconocido por su tono inclusivo, humilde y dialogante, en el terreno político sus gestos fueron leídos con más severidad, al no haber acompañado con igual claridad sus llamados sociales con denuncias firmes ante violaciones de derechos humanos en países bajo regímenes de izquierda.