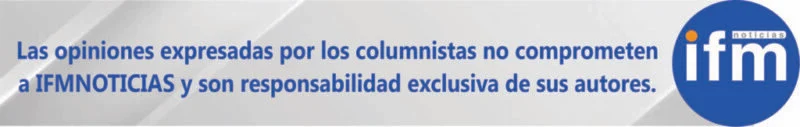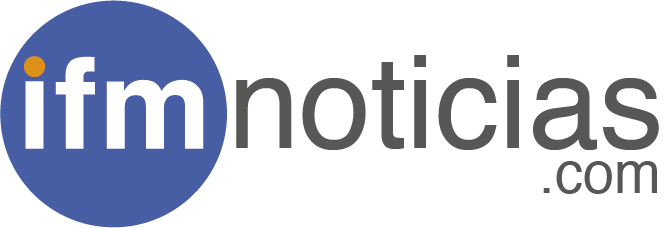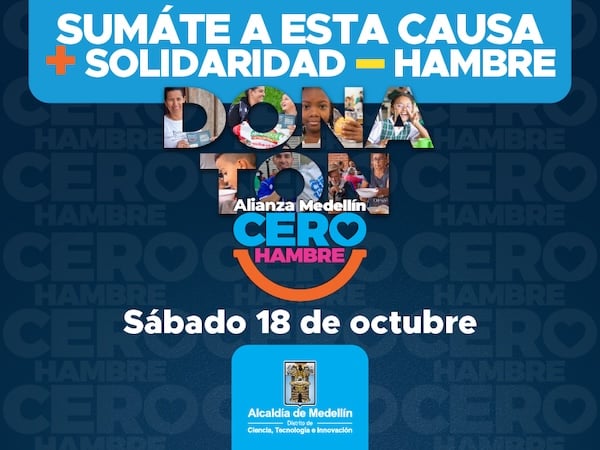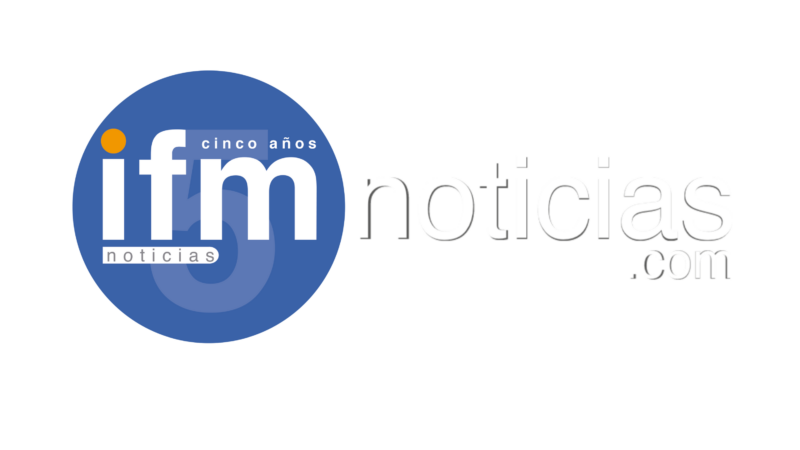El empleo para jóvenes sin experiencia se volvió una comedia nacional con final trágico: pedimos experiencia a quienes apenas están aprendiendo a tenerla. El resultado no es una fuerza laboral moderna, sino una generación exhausta antes de empezar.
Requisitos imposibles
Valentina tiene 22 años. En una semana ha enviado 27 hojas de vida. En todas las ofertas, la misma frase: “Se requiere experiencia mínima de dos años.” Dos años. Exactamente, los que ha pasado soñando con su primer trabajo. Parece un chiste mal contado: el país que exige experiencia para poder tenerla.
Los portales laborales se llenan de filtros, pruebas psicotécnicas y entrevistas virtuales donde nunca hay “feedback”, solo silencio. Después, el mercado concluye que los jóvenes “no quieren trabajar”. Claro, después de cien rechazos automáticos, lo que no quieren es seguir pidiendo permiso para existir.
Del taller al PowerPoint
Hubo un tiempo en que los colegios técnicos eran la regla. Los jóvenes salían sabiendo soldar, cocinar, reparar, coser, conectar cables. Podían ganarse la vida con las manos, no solo con un diploma. Hoy, esos colegios son una especie de fósil pedagógico. La educación se volvió teórica, urbana, ansiosa por títulos que no sirven ni para calibrar una impresora.
El país reemplazó el torno por el PowerPoint. Y así, mientras más títulos coleccionamos, menos sabemos hacer. No porque la educación no sirva, sino porque la desconectamos del trabajo real. Formamos egresados como si fueran tapabocas en pandemia: por millones y sin plan de distribución.
La universidad del copy-paste
La universidad, que debía corregir el vacío del colegio, se volvió parte del problema. Está llena de profesores que repiten un libro escrito en otro contexto y en otro siglo. Enseñan a memorizar, no a pensar; a repetir, no a crear. Sacan buenos estudiantes, pero malos profesionales.
Los jurados de trabajos de grado evalúan ideas de negocio sin haber trabajado nunca, citando modelos de Harvard mientras ignoran la realidad de los territorios de nuestro país. Ningún libro de Harvard habla de la Buenaventura profunda, ni del hambre en La Guajira ignorada, ni de la violencia que obliga a miles de jóvenes a abandonar el colegio antes de aprender a soñar.
Desde los campus cómodos de las capitales, el país se ve como un caso de estudio, no como una urgencia. Y así, seguimos formando profesionales que saben hacer presentaciones sobre pobreza, pero nunca han pisado un barrio pobre.
La universidad no debería ser una fábrica de diplomas, sino un campo de entrenamiento para el mundo real. Pero aquí entrenan para el examen, no para la vida.
Maestrías de escape y rebusque con disfraz
Cuando no hay empleo, aparece el consejo estándar: “Estudia más.” Y ahí van miles de jóvenes a endeudarse en maestrías que prometen empleabilidad y entregan ansiedad. Regresan con credenciales más largas que su hoja de vida y la misma experiencia: cero. Ahora son “sobrecalificados”, pero igual desempleados. Es el nuevo círculo vicioso: estudiar para que te digan que estudiaste demasiado.
Mientras tanto, los que no pueden pagar otro título se lanzan al rebusque. Venden lo que sea, como sea. Pero en lugar de llamarlos rebuscadores, preferimos llamarlos emprendedores. Así suena más inspirador.
Y cuando el rebusque necesita un ascenso de imagen, lo bautizamos autoempleo: ese hermano elegante del desempleo, igual de frágil, pero con nombre más bonito. El país se consuela diciéndose que “al menos se inventan algo”, como si sobrevivir fuera sinónimo de progresar.
El rebusque se volvió freelance, la precariedad se llama “propósito” y el desempleo, “tiempo sabático”. Si no fuera trágico, sería brillante para un caso de marketing.
Graduarse para empobrecerse
Muchos se gradúan creyendo que el título es una llave. Y lo es, pero para abrir la puerta del salario mínimo. Después de años de esfuerzo, deuda y noches sin dormir, terminan ganando menos de una quinta parte de lo que cuesta un semestre de la carrera que estudiaron.
Colombia está llena de jóvenes que invirtieron todo para alcanzar un empleo formal… y descubrieron que lo formal también puede ser miserable. Sueldos que apenas alcanzan para el transporte y el almuerzo, mientras el país presume “reducción del desempleo”. La estadística mejora; la dignidad, no.
Porque la precariedad salarial es la nueva forma del desempleo: te emplean, sí, pero a punta de sobrevivir.
El mito del mérito instantáneo
Nos convencimos de que el talento debe venir listo para usar. Buscamos jóvenes con la madurez de un gerente y el salario de un pasante. Queremos resultados sin formación, compromiso sin estabilidad y productividad sin paga. Y cuando no aparece el unicornio, culpamos al sistema educativo.
Pero la culpa no es de los jóvenes: es de un país que olvidó enseñar a trabajar. Perdimos la experiencia… de dar experiencia.
Lo que sí serviría (si alguien quisiera hacerlo)
Recuperar la educación técnica no es nostalgia: es estrategia. Un país sin oficios termina importando hasta quien le cambie una tuerca. Necesitamos colegios que enseñen a hacer, universidades que enseñen a pensar y empresas que enseñen a empezar. El círculo perfecto: manos, mente y práctica.
No todos deben ir a la universidad. Algunos deben volver al taller, al campo, al laboratorio. Y no todos deben emprender. Algunos solo necesitan una primera oportunidad antes de aprender a rendirse.
El país busca talento, pero no tiene paciencia
El empleo para jóvenes sin experiencia no es un favor: es una inversión que el país se niega a hacer.
Porque es más fácil culpar a una generación que revisarse en el espejo. El sistema se queja de falta de talento, pero lo filtra antes de conocerlo. Pide creatividad y mata la curiosidad. Pide compromiso y ofrece contratos de tres meses. Y cuando todo falla, crea un diplomado para explicarlo. No es que los jóvenes no tengan experiencia. Es que el país ya no tiene paciencia.