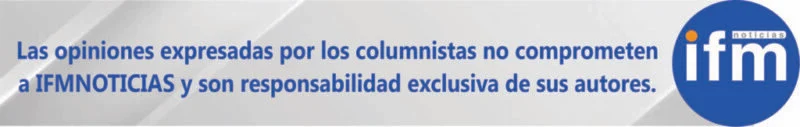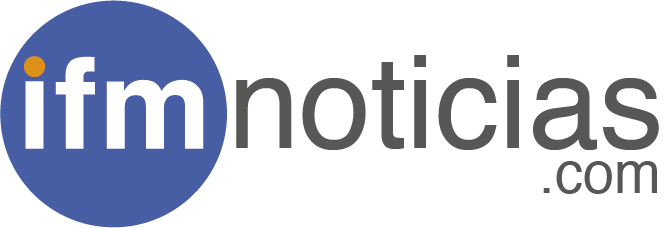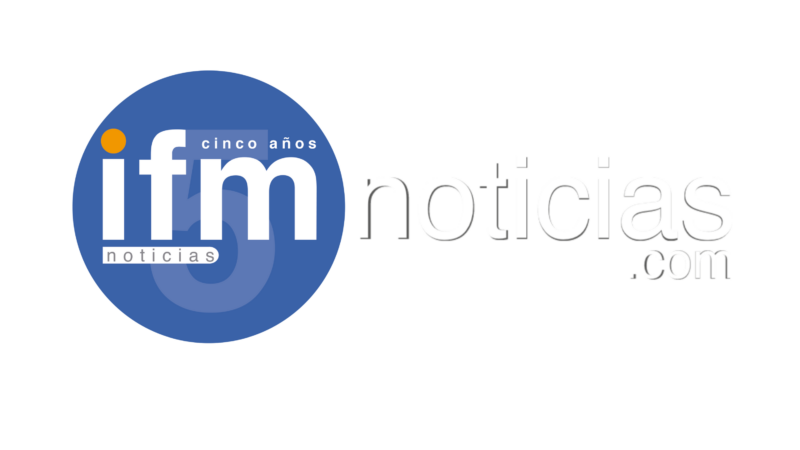Del algoritmo que entretiene al algoritmo que entrena: así renunciamos al pensamiento.
Una adolescente se graba frente al espejo. Repite con voz dulce: “Suelto el control. Confío en el universo. Me entrego a fluir.” Tiene 11 segundos. Le añade música instrumental, un filtro rosa y un subtítulo dorado. Lo publica. En menos de una hora: 78 mil visualizaciones, 12 mil “me gusta”, y decenas de comentarios como “gracias, justo lo necesitaba” o “esto me salvó el día”. Ninguno pregunta. Ninguno disiente.
No es un hecho aislado. Es el nuevo canon digital.
Lo que antes era entretenimiento banal, hoy es pedagogía emocional. Lo que parecía una tendencia inofensiva, hoy es régimen cognitivo. El algoritmo ya no solo te retiene: te educa. Pero ¿en qué?
El algoritmo como educador
Durante años pensamos que el algoritmo era un espejo: reflejaba nuestras preferencias, devolvía lo que ya nos gustaba. Pero como advierte Shoshana Zuboff (2019), no solo predice: moldea. Entrena hábitos. Refuerza respuestas emocionales. Condiciona expectativas. Y, sobre todo: selecciona qué merece atención.
En este nuevo régimen, la verdad no importa. La emoción sí. Las plataformas no premian lo complejo, lo ambiguo o lo argumentado. Premian lo rápido, lo emocional, lo que no exige pausa. El pensamiento reflexivo, que alguna vez fue virtud ciudadana, hoy es un obstáculo para la retención.
Como diría Flusser (2002), la imagen no invita a interpretar. Invita a consumir. Y la red, hecha de imágenes, desliza el pensamiento hacia la irrelevancia.
Del subrayado al swipe: la extinción de la pausa
Según el informe Digital 2025 (2025), el usuario promedio pasa 6 horas y 38 minutos al día conectado. De ese tiempo, 2 horas y 21 minutos se destinan exclusivamente a redes sociales. En la misma semana, menos del 15 % de los usuarios recuerda haber leído un artículo completo. Solo el 3 % recuerda haber compartido uno.
Pero ¿qué sí recuerdan? Una afirmación motivacional, un mantra de bienestar, una frase con tipografía manuscrita que dice: “Todo llega cuando estás listo”.
Esa es la nueva lectura. No de ideas, sino de slogans emocionales. No de argumentos, sino de impulsos. El scroll reemplazó al subrayado. El swipe reemplazó a la relectura. La pausa fue sustituida por el loop automático.
Como plantea Maryanne Wolf (2019), la lectura profunda (aquella que exige ambigüedad, contexto y tiempo) está siendo reemplazada por una lectura reactiva, impulsiva, fragmentaria. Nuestro cerebro sigue siendo plástico. Pero cada vez más moldeado para responder rápido, no para comprender lento.
Y esa transformación no es casual. Tiene una arquitectura. Un entorno. Un diseño. Uno que nos acompaña desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos rendimos al sueño: el feed.
El feed como jaula: pedagogía de la validación
Ivan Illich (1972) advirtió que los sistemas diseñados para empoderarnos pueden volverse, sin crítica, mecanismos de domesticación. Hoy, ese sistema tiene nombre: feed.
El feed emocional regula nuestro estado de ánimo, nuestras rutinas, incluso nuestra percepción de justicia o belleza. Al igual que la escuela que premia la obediencia sobre la duda, la red premia la validación sobre la pregunta. Y lo hace de forma amable, elegante, adictiva.
El resultado es una pedagogía de la pasividad emocional: Sentir sí, pensar no. Scroll sí, pausa no. Reaccionar sí, reflexionar no. Y sin darnos cuenta, nos vamos pareciendo a lo que el algoritmo necesita que seamos: personas que reaccionan sin preguntarse por qué.
No es solo un hábito. Es estructura.
No estamos simplemente “usando mucho el celular”. Estamos viviendo en él. Y ese entorno tiene reglas, sesgos, algoritmos, intenciones de diseño. Lo viral no es azaroso. Lo que incomoda no se posiciona. Lo que exige tiempo, no escala.
El riesgo no es solo individual, sino político. Una ciudadanía que no sostiene la complejidad, que no puede detenerse a procesar ambigüedad, es una ciudadanía disponible para cualquier certeza. Y como advierte Nicholas Carr (2010), estamos más informados… pero menos reflexivos. Más conectados… pero menos lúcidos.
Pensar duele, pero forma criterio: cinco actos de resistencia
La resistencia no es digital detox. No basta con apagar el celular. Hay que reconfigurar el uso. Y eso implica:
- Hay que reconocer que no todo lo viral es valioso.
- Incomodarse si pasamos dos horas en Reels, pero no recordamos el último texto que nos confrontó.
- Reconstruir el hábito de la pausa: leer algo que no se puede digerir en 15 segundos.
- Conversar fuera de la pantalla: recuperar la dialéctica, la disonancia, el conflicto argumental.
- Aceptar el costo de la lucidez: leer es lento, pensar duele, disentir cansa. Pero todo eso forma criterio.
¿Y tú?
¿Piensas o solo deslizas?
¿Usas tus plataformas para aprender… o para anestesiarte?
¿Te detienes cuando algo te incomoda… o haces scroll para buscar algo más “positivo”?
¿Tu tiempo en pantalla es herramienta… o jaula emocionalmente decorada?
Porque en la era del algoritmo pedagogo, el pensamiento no desaparece: se vuelve irrelevante. Y el precio de esa irrelevancia no es solo cultural. Es político. Y profundamente humano.