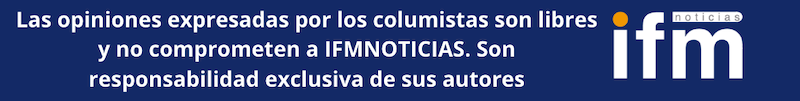Leí que mataron a tiros de pistola a Juan Santiago Gallón Henao por allá en México. Me sé su nombre de memoria, me quedó grabado desde la difícil mañana del sábado dos de julio de 1994 cuando mi radio-reloj sonó puntual a las seis de la mañana, y la emisora a todo volumen me despertó. Olvidé apagarlo cuando llegué a casa de madrugada, después de una reunión con amigos y el titular del locutor de noticias me dejó helado: habían matado a Andrés Escobar.
También me sabía su nombre de memoria, Andrés Escobar Saldarriaga, porque me había hecho su fan desde que anotó un gol a los ingleses en el estadio de Wembley, en 1988, con “un frentazo impecable y chao”, dijo el narrador. Lo vi en directo por televisión y lo grité como todo el país. Y me había solidarizado con su impotencia la peor tarde de ese miércoles 22 de junio de 1994, cuando —en el minuto 13 del primer tiempo— marcó un autogol, un involuntario error como tantos que cometemos los seres humanos, uno que causó una herida tan profunda que, aún hoy, sigue abierta.
Aunque jugaba en el Atlético Nacional, me caía muy bien porque me parecía tranquilo, porque era zurdo, porque lucía una frondosa melena propia de los futbolistas de los años setenta, porque era casi de mi edad y porque durante las largas y eternas horas de vuelo tenía la extrañísima costumbre de no jugar cartas con sus compañeros de equipo y en cambio, leer el libro de turno que siempre llevaba en su maletín. Hasta que un imbécil lo mató.
También me sé de memoria el nombre de ese infame: Humberto Muñoz Castro. Lo capturaron al otro día, muy temprano, y cuando vi su rostro en el noticiero lo insulté con todas las ganas mientras me grababa su imagen para poder seguir injuriándolo en silencio: tenía una camisa a rayas, la mirada perdida, una calvicie en ciernes y un cartel con el número 74688, que la Policía le había asignado. Ni siquiera supo a quien mató, hasta que sus jefes le contaron mientras escapaban de la escena del crimen.
Alguna vez, un amigo contó que le llamaba la atención la cantidad de datos inútiles que yo me sabía. Bueno, pues ese número de cinco cifras debe ser el peor de todos.
Hay otros números relacionados con el crimen de Andrés que los colombianos deberíamos recordar. Por ejemplo, el asesino fue condenado a 43 años y cinco meses de prisión. Luego, gracias a una rebaja dictada por el Congreso de la República, disminuyó la condena a 26 años, después aprovechó los descuentos ofrecidos por la visita del papa Juan Pablo II y —al final—redujo la tercera parte de la pena por buen comportamiento. En total, sólo estuvo once años en la cárcel y cuando quedó libre en 2005, la Justicia ya le debía tres días.
A Andrés le fue imposible escapar de su destino aquella madrugada oscura. Estaba en la discoteca Padua con su amigo Juan Jairo Galeano, El Andino, y desde una mesa contigua, Gallón y su hermano Pedro David lo acosaron toda la noche a punta de agravios y burlas; pero la rumba se acabó y Escobar se fue a buscar su Honda azul, parqueado en otro lugar, El Indio, donde los Gallón lo volvieron a encontrar y le repitieron los insultos. De repente, el conductor se bajó de la camioneta y con su pistola Llama le metió seis tiros al futbolista, que se murió sentado en la silla de su pequeño carro. Sólo tenía 27 años.
Desde que quedó libre, nadie volvió a saber nada del asesino. Tampoco de Pedro David Gallón Henao. De su hermano Santiago, sí: preso, condenado, narco consumado y el miércoles pasado, muerto a tiros frente a un restaurante en México. La muerte también sabe de ironías.
El fiscal asignado al caso es ahora un reconocido penalista. Varias veces ha contado cómo fueron esos frenéticos días y en algunas entrevistas que hay por ahí, repite con tristeza la fría respuesta que el sicario le dio cuando le preguntó si había recibido una orden directa de sus patrones de dispararle al futbolista: todavía no me la habían dado, dijo, impertérrito.
Recuerdo otro detalle que aumentaba mi admiración por Andrés: era columnista de prensa siendo futbolista activo, y su último texto lo publicó en el periódico, una semana después del día del autogol, rematándolo con una frase que tampoco olvido:
“Hasta pronto, porque la vida no termina aquí”.
Tres días después lo mataron.