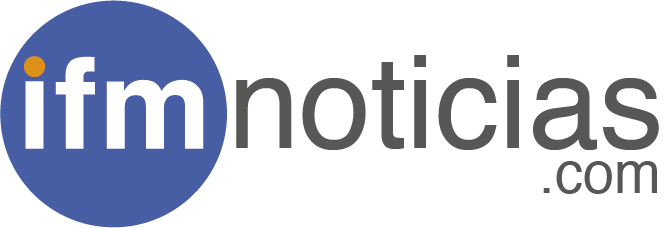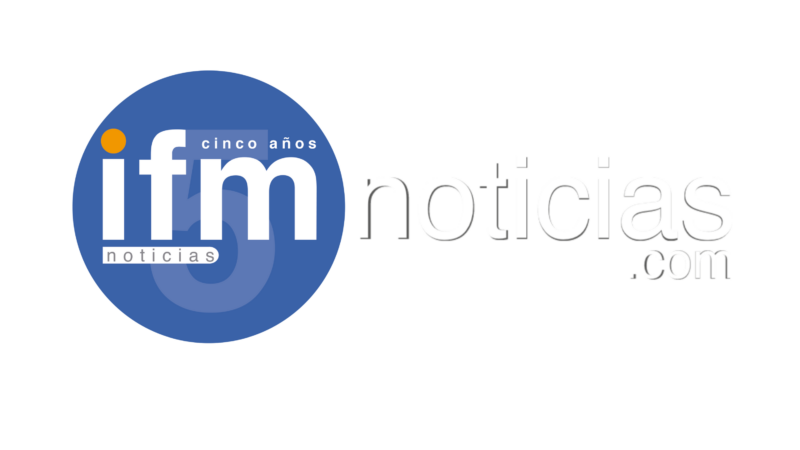En Colombia, los magnicidios y atentados de alto impacto no constituyen hechos aislados, sino que funcionan como detonantes de nuevos ciclos de violencia. Cada vez que un liderazgo con capacidad de reordenar el sistema político asciende —o amenaza con hacerlo—, es eliminado, y su caída activa un proceso de desestabilización que reorganiza las estructuras de poder y redefine el rumbo del país. Este patrón se repite desde el siglo XIX, con proyección potencial hacia escenarios internacionales.
I. Los “dos golpes” de 1830: Sucre y Bolívar → fragmentación e inestabilidad
4 de junio de 1830: asesinato de Antonio José de Sucre en Berruecos. Considerado heredero natural del proyecto bolivariano, su desaparición debilitó la posibilidad de continuidad institucional.
17 de diciembre de 1830: muerte de Simón Bolívar en Santa Marta, oficialmente atribuida a tuberculosis, aunque con hipótesis alternativas de envenenamiento político.
Ambos hechos ocurrieron en el contexto de la disolución de la Gran Colombia, acelerando su fragmentación y abriendo una era de guerras civiles en la Nueva Granada.
Ciclo activado: colapso del Estado multinacional, proliferación de guerras internas y golpes de Estado durante gran parte del siglo XIX.
II. 29 de abril de 1861: José María Obando → guerra civil y rediseño constitucional
Asesinado en Sobachoque en plena Guerra Civil de 1860–1862, Obando representaba el liderazgo liberal federalista. Su muerte reforzó la victoria de Mosquera y desembocó en la Constitución de Rionegro de 1863.
Ciclo activado: reordenamiento federal, alternancia de guerras y reformas constitucionales, perpetuando la inestabilidad política.
III. 15 de octubre de 1914: Rafael Uribe Uribe → la fractura liberal-conservadora
El asesinato del caudillo liberal en las escalinatas del Capitolio selló la hegemonía conservadora y cerró las vías de reconciliación tras la Guerra de los Mil Días.
Ciclo activado: mantenimiento de tensiones partidistas que, décadas después, alimentarían el estallido de 1948.
IV. 9 de abril de 1948: Jorge Eliécer Gaitán → “La Violencia”
El asesinato de Gaitán en Bogotá provocó el Bogotazo, destrucción de la capital y una guerra civil no declarada conocida como “La Violencia”, con cientos de miles de víctimas.
Ciclo activado: violencia bipartidista nacional, paramilitarización rural y condiciones propicias para el surgimiento de guerrillas en los años 60.
V. 18 de agosto de 1989: Luis Carlos Galán → narcoterrorismo y giro constitucional
El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en Soacha, ordenado por el Cartel de Medellín, catalizó una oleada de violencia narcoterrorista y allanó el camino hacia la Asamblea Constituyente de 1991.
Ciclo activado: guerra abierta contra el narcotráfico, reformas estructurales y un nuevo orden político con la Constitución de 1991.
VI. 7 de junio y 11 de agosto de 2025: Miguel Uribe Turbay → ciclo híbrido político-criminal
Atacado durante un acto público en Modelia–Fontibón y fallecido dos meses después, Miguel Uribe Turbay era un joven líder opositor con proyección nacional. La investigación preliminar señala posibles vínculos con estructuras armadas ilegales, incluidas disidencias de las FARC.
Ciclo en formación: incremento del riesgo para líderes políticos, fortalecimiento de redes criminales híbridas y potencial expansión de la violencia con componentes transnacionales.
Intervalos históricos:
Sucre → Bolívar: 0 años, 6 meses, 13 días.
Bolívar → Obando: 30 años, 4 meses, 12 días.
Obando → Uribe Uribe: 53 años, 5 meses, 16 días.
Uribe Uribe → Gaitán: 33 años, 5 meses, 25 días.
Gaitán → Galán: 41 años, 4 meses, 9 días.
Galán → Atentado Miguel Uribe: 35 años, 9 meses, 20 días.
Galán → Muerte Miguel Uribe: 35 años, 11 meses, 24 días.
La media generacional se sitúa en torno a 35–40 años entre magnicidios de alto impacto.
Mecanismo recurrente:
- Eliminación de un liderazgo con capacidad de articular mayorías o alterar el statu quo.
- Vacío de poder y desorganización del centro político.
- Ascenso de actores armados ilegales o ilegítimos.
- Normalización de la violencia como herramienta política.
- Reacción estatal en forma de reforma mayor o campaña represiva.
Constantes y variables:
Constante: el magnicidio actúa como catalizador que acelera conflictos latentes y redefine reglas de juego.
Variable: el vector de violencia se adapta a la época: caudillos armados (siglo XIX), violencia partidista (mediados XX), narcoterrorismo (finales XX) y redes híbridas político-criminales (siglo XXI).
Alcance: de impacto nacional en el siglo XIX y XX a proyección transnacional en la actualidad.
Hipótesis sobre el papel de la élite progresista bogotana:
A lo largo de la historia republicana, ciertos grupos de poder económico y político radicados en Bogotá —particularmente sectores autodenominados progresistas y reformistas— han sabido capitalizar los momentos de crisis para reforzar su posición.
En cada ciclo de violencia, y especialmente tras magnicidios o atentados, han aparecido como beneficiarios indirectos de la reconfiguración del poder, obteniendo ventajas económicas, influencia política y control sobre narrativas en la opinión pública.
Aunque no exista una prueba judicial que los vincule como autores intelectuales de estos hechos, el patrón histórico muestra que, en medio del caos, su influencia se expande. Esta repetición sugiere que la inestabilidad no siempre es un accidente indeseado, sino que puede ser tolerada o incluso fomentada como parte de una estrategia de acumulación de poder.
Si este comportamiento se confirma, la tesis de que los magnicidios son puntos de partida para ciclos de violencia —y que ciertos sectores los ven como oportunidades— se refuerza, situando a estas élites como actores clave en la perpetuación de la violencia política en Colombia.
Conclusión:
La secuencia histórica confirma que los magnicidios en Colombia no son meros episodios de violencia política individual, sino puntos de inflexión que inician o reactivan ciclos de violencia de gran escala. De no romperse este patrón, el atentado y muerte de Miguel Uribe Turbay podría convertirse en el umbral de un nuevo ciclo 2025–2030, con implicaciones tanto nacionales como internacionales.