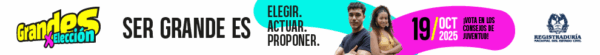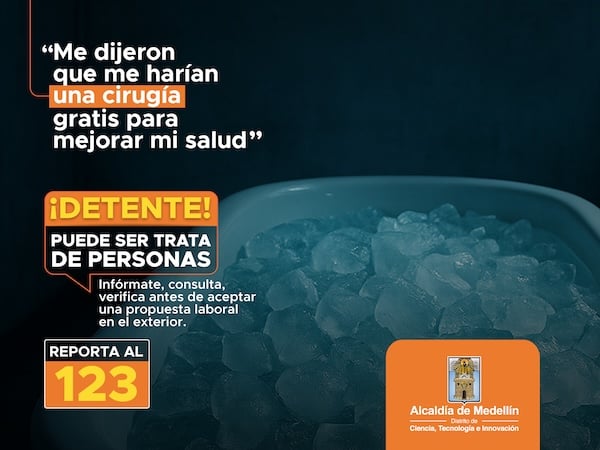La historia ha sido una caja de resonancia con un solo mandato para la realización femenina: ser madre. Crecimos, y con nosotras nuestras madres y abuelas, bajo la sombra de un dogma social inamovible. Se nos enseñó que la cúspide de la existencia de una mujer era dar vida, prestar abrigo, criar. Quien cumplía con este «mandato biológico» era aceptada, bien vista, un engranaje perfecto dentro del sistema, ¿Y qué pasaba con la que no quería? ¿Con la que soñaba con otras cumbres? A ellas, el juicio social les negaba la dignidad de ser exitosas, de realizar sus sueños fuera del corral de la cuna.
Este panorama, que parece anclado hace dos o tres décadas, hoy se resquebraja, afortunadamente. La mujer contemporánea ha abrazado un pensamiento social, familiar y cultural que trasciende la simple biología. El éxito ya no se mide solo en latidos ajenos, sino en la capacidad de generar vida en otros campos: el académico, el investigativo, el laboral. Hemos comprendido que podemos «dar vida» a ideas, a soluciones, a proyectos que transforman realidades. Esta nueva visión es un acto de rebeldía y una reivindicación del potencial humano que por años se mantuvo en hibernación.
Sin embargo, en este trayecto de empoderamiento, me encuentro con un ejército de mujeres que, aun con un pie en la modernidad, cargan el peso de la tradición. Son madres, muchas de ellas solteras, que hacen confesiones que hielan la sangre: «Le he entregado mi vida a mis hijas», «No me arrepiento de ser mamá, pero si pudiera volver en el tiempo, no los hubiera tenido», o la demoledora sentencia: «Me he dedicado solo a ser mamá, no he podido realizarme como mujer». Es la manifestación de un cansancio que va más allá del físico; es la extenuación del alma.
Es un dolor profundo constatar que muchas de estas mujeres fueron madres en una suerte de inconsciencia histórica, siguiendo el guion trazado por sus madres y abuelas. El miedo al rechazo, al juicio del sistema social, las empujó a la maternidad sin la plena conciencia de la monumental responsabilidad, obligación y dedicación que implica criar una vida. Y ni hablar de aquellas «máquinas de parir» que se inmolan en una producción de niños. Esas confesiones revelan la trampa: fueron madres «sin querer queriendo», atrapadas entre la creencia limitante y una realidad que las ha devorado.
Nuestra sociedad se debate, entonces, entre estos dos extremos. Por un lado, aquellas que eligieron ser madres, a veces con el hombre acertado, otras con el equivocado, pero que invariablemente terminan cargando el peso íntegro de la crianza. Se nos dice que «el amor lo soporta», pero a uno no se le escapa la verdad al mirarlas: están agotadas, propensas a un cúmulo de enfermedades físicas y mentales. Este amor, en lugar de ser un bálsamo, se ha convertido en la excusa perfecta para un sacrificio que las consume día a día.
Y en la cima de la humillación, encontramos a la madre soltera que debe subsistir a base de migajas. Cada mes, la terrible necesidad de rogar, de recordar a un hombre que tiene una obligación no solo de manutención económica, sino de tiempo, educación y acompañamiento. Es la dolorosa realidad de padres vivos, que han decidido dejar de serlo simplemente porque la relación de pareja terminó. Aumentan la cifra de hijos huérfanos con progenitor y añaden una capa de humillación y desgaste a esa madre, cuyo día a día es un cuadrilátero.
Qué amarga y triste es la realidad de estas mujeres cuya vida se ha visto reducida a una dimensión única, demandante. El peso de la responsabilidad es tal que les arrebata la libertad de ser mujeres plenas, quedando limitadas a postergar y reprimir aspectos esenciales de su existencia. Para ellas, el simple placer de darse un vestido nuevo, el merecido descanso, un viaje que renueve el espíritu, o el simple acto de compartir sin culpas con amigas se convierte en un lujo casi inalcanzable. Menos aún se permiten la idea de enamorarse de otra persona, pues no hay tiempo ni espacio para ese tipo de emociones.
Hoy celebro a esa nueva generación de mujeres que nacieron a principios del milenio y que, con su conciencia y decisiones, han contribuido al notorio declive de la tasa de natalidad. Su elección es un grito de libertad que rompe con el yugo histórico. Han comprendido que para ser mujeres no hay que ser madres por imposición, y mucho menos, vivir de las migajas de nadie. Han elegido ser dueñas de su destino y de su plenitud. Su vida es la prueba viviente de que la realización femenina se construye con ladrillos propios, y no con los escombros de una tradición agotadora.