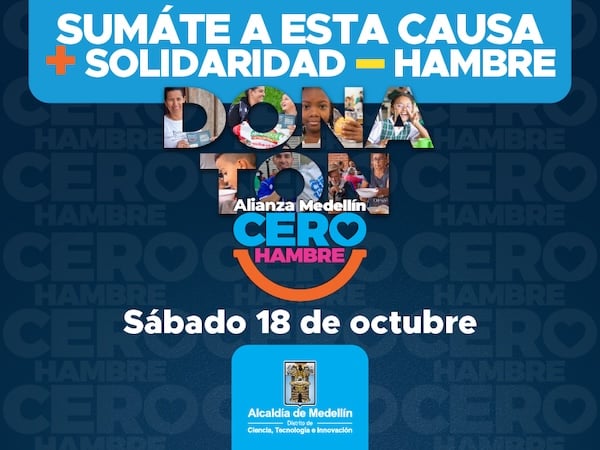Colombia atraviesa un momento de fractura diplomática. En medio de un mundo crispado y volátil, el país ha perdido el tono sereno, prudente y coherente que por décadas distinguió su política exterior.
La diplomacia, especialmente en naciones de tamaño medio y con enormes desafíos de desarrollo, debe ser, ante todo, una política de Estado, no una herramienta de gobierno. Exige continuidad, memoria institucional y profesionalismo.
Lamentablemente, el actual gobierno no lo comprendió: confundió la brújula con el pulso y permitió que las relaciones internacionales respondan más a los impulsos del temperamento que a una visión estratégica.
Los presidentes son transitorios; las naciones, no. Las consecuencias son palpables. En mayo de 2024, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, decisión de enorme peso simbólico y político que clausuró décadas de cooperación en seguridad, tecnología y comercio.
Más allá de las legítimas discrepancias frente a la guerra en Gaza, pasar de la crítica a la ruptura dejó al país sin voz donde más la necesita: en la mesa de negociación. Fue, además, una señal de aislamiento innecesario ante la comunidad internacional. La relación con Estados Unidos, nuestro principal socio en inversión, comercio y seguridad también se ha deteriorado.
Hace pocas semanas Washington “descertificó” a Colombia por su insuficiente cooperación antidroga, algo que no ocurría desde los años noventa. Ese gesto no es simbólico: mina la confianza, erosiona la cooperación y golpea la reputación del país.
La reciente revocatoria de la visa presidencial es apenas otro síntoma de una tensión escalonada que nos resta influencia y nos aísla. Diversificar las relaciones es necesario y deseable, pero abrir nuevas puertas no implica patear las que ya estaban abiertas. En diplomacia se puede disentir con firmeza y humanidad y se debe, cuando hay razones, pero nunca a costa de los puentes.
Hoy vivimos una política exterior errática, improvisada en tarimas, anunciada en redes y rectificada con medias tintas. Ese vaivén desorienta a los aliados y expone a los diplomáticos a navegar sin timón. El próximo Presidente, sea quien sea, enfrentará una tarea titánica: recomponer lo que se ha fracturado. Y recomponer no significa claudicar, sino restaurar una diplomacia profesional, prudente y eficaz; que hable cuando deba y escuche cuando convenga.
Para lograrlo, habrá que:
1. Nombrar a un canciller de carrera con autoridad y respaldo sobre un servicio exterior meritocrático.
2. Reinstaurar un consenso básico de Estado en materia de política exterior, como el que en su momento unificó la visión sobre seguridad y apertura económica.
3. Restablecer con pragmatismo los vínculos con Estados Unidos e Israel, sin renunciar a posturas humanitarias, pero evitando la teatralidad que quema capital político.
4. Recuperar la confianza internacional mediante señales claras en cooperación judicial y antidroga, donde hoy las dudas cuestan caro. Colombia no está en posición de librar guerras diplomáticas. Necesita todo lo contrario: atraer inversión, aprender de las mejores prácticas globales, fomentar el intercambio educativo y tecnológico, y proyectar una imagen de país serio, confiable y con palabra.
La diplomacia debe sumar, no espantar; persuadir, no provocar; tender puentes, no levantar trincheras. No se trata de nostalgia, sino de sentido de Estado. La fortaleza de una república reside en su capacidad para sostener rumbos más allá de la temperatura política del momento. Los gobiernos son efímeros; la Nación perdura.
Regresemos a una política exterior que honre esa permanencia, que defienda los intereses de largo plazo y devuelva a Colombia el lugar que merece: el de un país respetado, escuchado y querido. Para ello, no basta con apagar los incendios encendidos: hace falta reconstruir, con paciencia y altura, los consensos que hacen grande a una Nación. Solo así volveremos a mirar al mundo con la frente en alto.