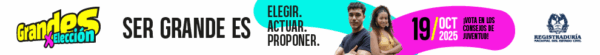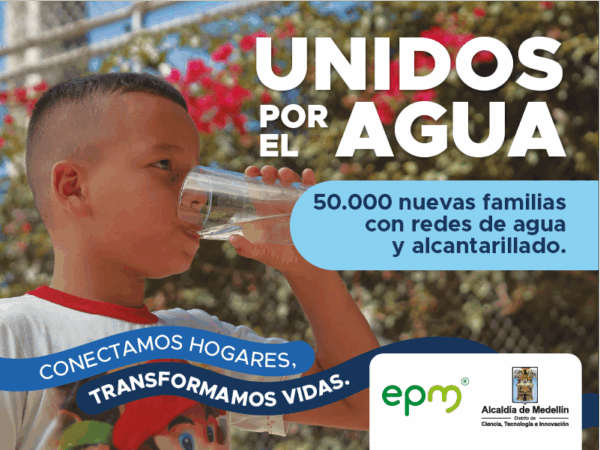Cuando leemos titulares sobre Gaza o Israel, muchos sentimos la pulsión de indignarnos. Vemos fotos de niños abatidos, mujeres llorando, edificios en ruinas, y queremos que alguien pague por esos crímenes. Pero si en esa indignación sólo señalamos al Estado fuerte —y olvidamos al grupo armado que secuestró a niños y los torturó— entonces participamos de una moral a medias. Esa es la rebeldía que intento articular aquí, desde Colombia, para que dejemos de justificar silencios y de romantizar verdugos.
Porque sí, existe una Palestina legítima que merece liberar su historia y su dignidad. Pero esa liberación —ese sueño de emancipación nacional, social, humana— debe empezar por liberarse de los extremistas que gobiernan por el terror. No puede haber liberación patria si dentro del territorio gobierna un régimen que mata a su gente, que secuestra, que normaliza el horror.
El 7 de octubre de 2023 no fue un error ni un episodio aislado: fue una operación coordinada, consciente y planificada. Así lo documenta el informe de Human Rights Watch titulado “No puedo borrar toda la sangre de mi mente: los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por Hamas y grupos armados palestinos”. Allí se registran ejecuciones sumarias, toma de rehenes y otras atrocidades cometidas contra civiles. Las cifras estremecen: alrededor de mil doscientas personas asesinadas y más de doscientas cincuenta secuestradas, entre ellas niños, mujeres y ancianos. Muchas de esas personas aún permanecen cautivas.
El informe recoge testimonios que demuestran que estos crímenes no fueron colaterales. El asesinato de civiles y la toma de rehenes eran objetivos centrales del plan. Algunas víctimas fueron ejecutadas dentro de sus refugios, otras quemadas vivas o acribilladas mientras intentaban huir. Y hay un capítulo todavía más sombrío: la violencia sexual cometida durante los ataques y en el cautiverio. Una investigación independiente de Naciones Unidas concluyó que existía “información clara y convincente” sobre abusos sexuales contra rehenes —mujeres y hombres— en distintos lugares. No estamos en el terreno de las versiones enfrentadas, sino de los hechos documentados. Se trata de niños, ancianos y mujeres cuyo derecho a vivir sin terror fue arrancado de cuajo.
Pero los crímenes de Hamas no empezaron aquel 7 de octubre. En tiempos de aparente calma, su régimen ha gobernado Gaza con la misma brutalidad con la que ejecuta sus guerras: torturas, detenciones arbitrarias, persecución de opositores, represión de periodistas, y castigos crueles contra quienes son acusados de “colaborar”. Las organizaciones internacionales han denunciado ejecuciones extrajudiciales y prácticas sistemáticas de censura y control social. Bajo su dominio, las mujeres carecen de garantías básicas, y los miembros de la comunidad LGBTI viven escondidos o exiliados. Es un poder armado que se disfraza de resistencia, pero que en realidad oprime a su propio pueblo.
Por supuesto que es legítimo exigir que Israel respete el derecho internacional humanitario, que no bombardee zonas civiles y que proteja hospitales, escuelas, mujeres y niños. Los excesos de cualquier Estado deben investigarse y sancionarse. Pero esa exigencia no puede convertirse en excusa para callar ante los crímenes de Hamas, ni para vestir de víctimas a quienes han hecho del terror su forma de poder. No hay causas justas sostenidas sobre cadáveres inocentes. No hay derechos humanos si se aplican con sesgo ideológico.
Desde Colombia, esta historia debería hacernos pensar. Nuestro propio presidente ha hecho de la indignación selectiva una estrategia política. Su discurso sobre Palestina no nace de la compasión por los niños en Gaza, sino del cálculo: sabotear las relaciones con Israel, un Estado que ha sido aliado estratégico de Colombia en la lucha contra el terrorismo interno. Petro no condena a Hamas porque su narrativa necesita un enemigo conveniente: un Occidente culpable y una izquierda impoluta. Así como en Colombia aplica un guante de seda frente a los grupos armados —disfrazando su permisividad de “paz total”—, en el escenario internacional defiende, directa o indirectamente, a quienes usan el terror como método. Es la misma lógica: indulgencia con los violentos, hostilidad con quienes los combaten.
Esa es la doble moral que corroe el debate: la que convierte la defensa de los derechos humanos en arma política, la que indigna sólo cuando sirve al relato, la que calla cuando los victimarios son de los suyos. El mismo presidente que ataca a Israel con un discurso inflamado no ha mostrado la misma fuerza moral para condenar los crímenes de Maduro en Venezuela, ni para acompañar a las verdaderas víctimas del terrorismo en Colombia. Se indigna por Gaza, pero guarda silencio ante los secuestros del ELN o las masacres en el Cauca. Esa incoherencia le quita autoridad moral y reduce su solidaridad a un acto de propaganda.
Liberar a Palestina no es una consigna política, es una urgencia moral. Pero esa liberación no puede venir de quienes la mantienen sometida. Hay que liberar a Palestina de los muros exteriores, sí, pero también de los barrotes interiores: del miedo, del fanatismo, del poder armado que niega el disenso y condena a la gente a vivir bajo amenaza. Porque ningún pueblo será libre mientras esté gobernado por el terror, y ningún líder será justo si elige sus víctimas según la utilidad de su relato.
El verdadero gesto de humanidad no está en defender banderas, sino en defender vidas. Y si la causa palestina ha de tener sentido, debe comenzar por reconocer que Hamas no representa la esperanza de su pueblo, sino su tragedia. Por eso el grito debe ser uno solo, claro y sin matices: liberen a Palestina, del terrorismo de Hamás.