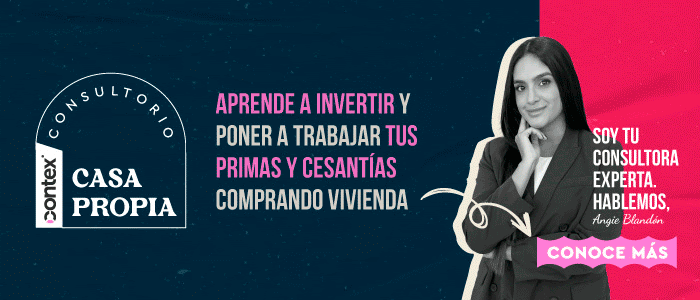En cada rincón del mundo, la Navidad llega con su mezcla de tradiciones y esperanzas. Pero detrás de la celebración, hay un mensaje eterno que a menudo olvidamos: la Navidad no se trata sólo de una fecha, sino de un nacimiento que tiene el poder de transformar nuestra vida, todos los días del año.
La esencia de la Navidad radica en el acontecimiento más sencillo y asombroso de la fe cristiana: Dios se hace hombre, no desde el poder o el lujo, sino desde la humildad de un pesebre. Este gesto no es solo un símbolo, sino una declaración: por un lado, Dios elige estar cerca de nuestra fragilidad y mostrarnos que el amor es la clave para transformar el mundo. Por otro lado, nos muestra el valor de lo cotidiano: nace en lo más simple, recordándonos que la grandeza de la vida se encuentra en lo ordinario.
Sin embargo, el nacimiento que celebramos en diciembre no es solo un hecho histórico, sino una invitación personal y permanente. Sí, permanente.
Vivimos en una cultura que nos impulsa a medir el tiempo en ciclos: unas semanas para celebrar, otras para trabajar, otras para descansar. Pero al limitar la Navidad a un mes o una noche, corremos el riesgo de convertir su mensaje en una emoción efímera. Si dejamos que la Navidad quede atrapada entre las luces y los villancicos, la reducimos a una tradición más, y no a la revolución que realmente es.
Así que este año, cuando las luces se apaguen y los villancicos se silencien, hagamos algo diferente. Permitamos que el Niño del pesebre camine con nosotros durante todo el año. Vivamos con la certeza de que su mensaje no caduca el 26 de diciembre, sino que permanece como un faro constante de esperanza y amor.
La verdadera Navidad no termina; se vive, se comparte y transforma. Y ese es el regalo más grande que podemos dar al mundo.