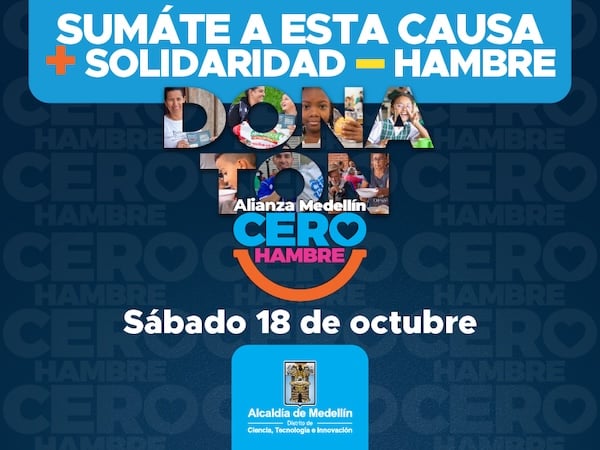Antes del fatídico 7 de agosto de 2022, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, nuestro país sin ser un paraíso avanzaba como república en desarrollo. Con múltiples necesidades aún por resolver, gobiernos anteriores y el sector empresarial habían hecho causa común para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, mediante políticas de empleo formal y medidas orientadas a reducir, aunque fuera gradualmente, la vergonzosa desigualdad que históricamente nos ha marcado.
Pero llegó el momento en que jóvenes seducidos por una izquierda perversa y mentirosa, junto con ciudadanos empobrecidos y vulnerables, fueron instrumentalizados por discursos ideológicos que apelaban más a la rabia que a la razón. Primero, varios jóvenes alucinados sembraron el caos en las ciudades bajo el disfraz de un “estallido social”, agrupados en la llamada “primera línea”.
Luego, como si fueran conducidos como ovejas al matadero, acudieron unos y otros a las urnas y entregaron a Petro la Presidencia, ¿Quién era Gustavo Petro? Un exguerrillero del M-19, organización recordada por sus crímenes. Un funcionario que, pese a despreciar la institucionalidad, vivió de ella, pues, nunca se le ha conocido oficio alguno, diferente al bla bla bla.
Un congresista hábil en el debate, pero selectivo en su moral: nunca censuró a sus antiguos compañeros de armas. Como alcalde de Bogotá, su gestión fue ampliamente cuestionada, y solo el respaldo de Juan Manuel Santos, otro Presidente que merece el olvido, lo salvó de una sanción que pudo haber truncado su carrera política. Ya en la presidencia, Petro y sus aliados se comportaron como mendigos hambrientos ante un banquete inesperado.
Se lanzaron sobre los recursos del Estado con voracidad, y lo que siguió fue una plaga de corrupción, clientelismo y desprecio por la meritocracia. Se perdieron recursos destinados a comunidades vulnerables, se compraron votos en el Congreso, y se premiaron con contratos a quienes aportaron a su campaña o compartían su pasado insurgente.
Como si fuera poco, Petro convirtió la televisión pública en tribuna personal, violando normas constitucionales sobre gasto electoral y neutralidad institucional. Pero lo más grave ha sido su deriva internacional: pontifica como si fuera líder global, insulta a mandatarios de países amigos, y llegó al extremo de invitar, en su propia tierra, a la fuerza pública estadounidense a desobedecer a su comandante en jefe, el presidente Donald J. Trump.
La respuesta de la Casa Blanca fue contundente: Petro, su esposa Verónica, su hijo Nicolás y el ministro Benedetti fueron incluidos en la lista OFAC, reservada para los enemigos más peligrosos de Estados Unidos. Esto implica restricciones financieras severas y aislamiento internacional.
¿Puede Colombia seguir gobernada por alguien que ha sido declarado enemigo del principal socio comercial del país? ¿Por alguien que parece despreciar su propia patria, cuya conducta pública está marcada por el desorden, el exceso y la sospecha de desequilibrio mental?
La respuesta está en el Congreso. Pero si este ha sido cooptado, como muchos temen, entonces la solución debe venir del pueblo colombiano: mediante manifestaciones pacíficas, razonables, contundentes y persistentes. Es hora de que la ciudadanía recupere su voz y defienda la democracia que Petro ha puesto en entredicho. Es hora de que el pueblo se exprese.