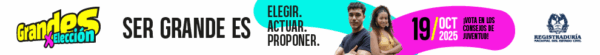Este domingo Colombia celebra elecciones que casi nadie menciona, pero que deberían importarnos a todos: las de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMJ).
No son elecciones menores. Son el laboratorio más puro de participación ciudadana que tiene nuestra democracia. Y lo digo con convicción, porque tuve el honor de ser uno de los ponentes de la ley que revivió los CMJ cuando fui Representante a la Cámara. En ese momento creímos —y sigo creyendo— que abrir espacios de representación para los jóvenes no era un gesto simbólico, sino una apuesta profunda por formar ciudadanía desde temprano.
La norma —la Ley 1622 de 2013, luego fortalecida por la Ley 1885 de 2018— buscaba algo que el país había olvidado: que la política también puede ser escuela, y que los jóvenes no sólo son el futuro, sino el presente de la democracia.
Queríamos que los CMJ fueran un espacio de aprendizaje en la práctica: una mesa de diálogo entre la juventud y los gobiernos locales, donde se pudiera opinar, proponer, vigilar y exigir.
Y, en parte, lo hemos logrado. Gracias a estas leyes, hoy miles de jóvenes entre 14 y 28 años pueden elegir o ser elegidos por voto popular. Jóvenes de barrios, veredas, comunidades indígenas o afro, víctimas del conflicto o defensores del medio ambiente, que encuentran por fin un canal institucional para participar. Muchos de ellos han llevado agendas locales sobre educación, cultura, empleo y medio ambiente hasta los despachos de alcaldes y concejales. En algunos municipios los CMJ se han convertido en semilleros de liderazgo cívico, en pequeños consejos deliberantes donde los muchachos aprenden a debatir, a escuchar y a construir acuerdos.
Pero no basta con tener la norma.
Porque la democracia no se decreta, se cultiva.
Y ahí es donde aún fallamos.
En demasiados lugares, los CMJ han sido una promesa a medias: con poca financiación, escaso acompañamiento institucional y mínima visibilidad. Muchos jóvenes ni siquiera saben que pueden votar o postularse. Otros sienten que esos espacios no inciden en nada, que sus decisiones no son escuchadas o que terminan convertidos en ejercicios burocráticos sin alma ni propósito.
En la última elección, la abstención fue altísima. Y eso nos dice algo más profundo: que estamos criando generaciones que desconfían del poder, que no creen en la política como instrumento de transformación.
No porque no les interese el país —al contrario, los jóvenes son quienes más protestan, más opinan y más se movilizan—, sino porque el sistema les ha cerrado las puertas o les ha hablado en un idioma que ya no entienden.
Los CMJ debieron ser la traducción de esa energía juvenil al lenguaje institucional. Y aunque el intento ha sido valioso, sigue incompleto. Si no fortalecemos esos espacios con recursos, formación y acompañamiento, corremos el riesgo de convertirlos en lo que la política no necesita más: otro gesto vacío.
Por eso este domingo no se trata sólo de una elección juvenil.
Se trata de reafirmar que la democracia se aprende ejerciéndola, no mirando desde la grada.
De que votar, debatir, organizarse, insistir, es la forma más concreta de amar a Colombia.
Y de que necesitamos jóvenes que no teman participar, sino que entiendan que su voz vale, que su voto importa y que su generación puede —y debe— reconstruir la confianza que los mayores perdimos.
La cultura democrática no se impone: se inspira.
Y eso empieza con un voto, con una conversación, con un joven que se atreve a decir “yo quiero participar”.