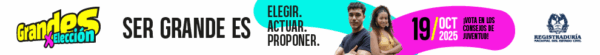En las últimas semanas, Colombia ha sido testigo de una estrategia de ataque orquestada contra Abelardo de la Espriella. El tigre, que puntea en los sondeos y produce pasión en las calles, empieza a consolidarse como el temido outsider, pareciendo ser, más bien, un león jurídico que osa desafiar el statu quo podrido de la Casa de Nariño.
Voceros del establishment, candidatos desesperados, la crema y nata petrosantista y medios alineados tejen un relato de demonización que huele a podrido. Un eco siniestro del montaje de 2014 contra Óscar Iván Zuluaga, que ya conocemos de memoria.
Aquella vez, el gobierno de Santos, con el fiscal Eduardo Montealegre -hoy ministro de Justicia de Petro- como ariete, desplegó el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda: un circo de videos manipulados y filtraciones selectivas que pintaron a Zuluaga como espía, todo para blindar la reelección de un presidente que jugaba con la paz como con un naipe marcado. Hoy, contra un Abelardo que parece inatajable, repiten el libreto: acusaciones de “instigación al odio” por sus palabras contra la izquierda petrista, denuncias ante la Fiscalía y todo tipo de noticias recicladas cuestionando su trayectoria profesional por sus otrora clientes. (Chistoso, por decir lo menos, que pretendan que un penalista no defienda delincuentes). ¿Coincidencia? No. Es el pánico de los que ven tambalear su tablero de ajedrez, en una partida que pensaban jugar con las reglas del póker.
Santos no es un ajedrecista de movimientos nobles: es un tahúr de salón, un jugador de cartas cuya esencia radica en el engaño. Las características de este arquetipo son letales: la mentira audaz, que obliga al rival a retirarse sin pelear -como cuando el expresidente prometió continuidad y apuñaló a Uribe por la espalda con el proceso de paz y con un lawfare en el bolsillo-; la opacidad total, donde las cartas ocultas son secretos de Estado- alianzas con delincuentes disfrazadas de “justicia transicional”, financiamientos oscuros de Odebrecht y un Premio Nobel robado a la verdad histórica-; el bluff emocional, manipulando lealtades como fichas -de uribista acérrimo a bienpensante progre, con balbuceos calculados en discursos que delatan inseguridad y un tartamudeo crónico que no es mero defecto, sino síntoma de un alma incapaz de articular convicción sin titubear frente a su ser traidor-; y, para finalizar, el robo en la mesa, donde el perdedor es el pueblo, estafado con promesas de paz que terminaron en violencia rampante y un país dividido.
Con esa técnica ya probada en el juego, busca enterrar a Abelardo: pintarlo de extremista para deslegitimar su cruzada contra el desgobierno petrista, satanizarlo y atacar su persona ante la incapacidad de controvertir sus argumentos, hoy blindados por el respaldo ciudadano. Difícil tarea, cuando, cada vez que abren un micrófono al abogado o a su coequipero Enrique Gómez, su sinceridad parece resultar más cautivadora.
Coincidencialmente, Santos ronda Bogotá, susurrando en salones de clubes y greens de golf, y movilizando a su élite ladina para consolidar el ataque contra quien hoy representa lo que millones de colombianos sienten, pero temen expresar. Necesita evitar que un outsider como Abelardo, forjado en las regiones y no en los pasillos de poder, irrumpa en Nariño. Pero ignora la verdad demoledora que, incluso, sus nuevos amigos repiten como libreto: ese país que manejaban desde un club capitalino ya no existe.
Colombia es hoy un mosaico de regiones en erupción, con voces que rugen por autonomía, orden y libertad. Y hay alguien que lo comprendió. Abelardo no es un político más que está llamando la atención: es un tipo formado, pero cercano; culto, pero dicharachero; es el desenmascarador que pone, por fin, el spotlight en Santos y sus herederos, recordando que el verdadero riesgo es volver a creer en tahúres que reparten cartas marcadas.
El tiempo del póker pasó. Colombia necesita ajedrez: estrategia abierta y juego honesto. Eso es lo que hoy han sabido interpretar Abelardo y Enrique Gómez. No tartamudean: inspiran con la fuerza de la Constitución. No pretenden caer bien, sino hacer lo necesario. En 2026 va a haber una nueva partida. Pero, esta vez, el tigre ha despertado a los colombianos y los acostumbrados al juego sinuoso la tendrán más difícil.