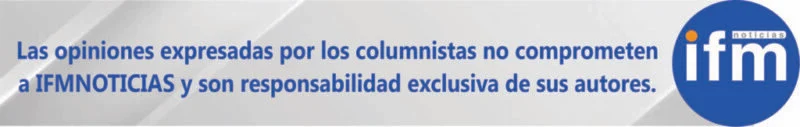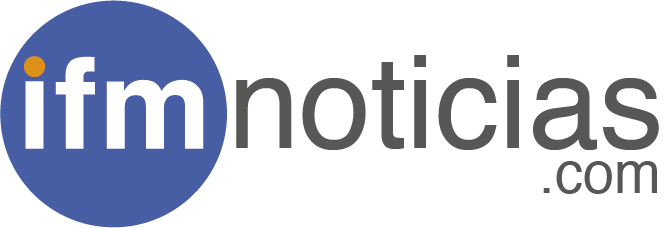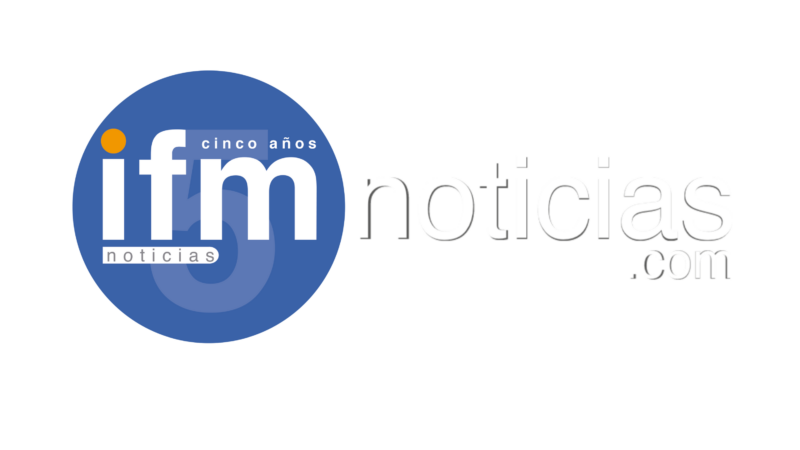La mitad de los latinoamericanos no cree en la democracia, una realidad que ha alterado la relación entre poder, institucionalidad y ciudadanía.
El poder es el centro de la discusión. Según la RAE, se define como la “facultad o potencia de hacer algo”. En los sistemas democráticos o autoritarios, su consecución es esencial. En una democracia, implica convencer a los ciudadanos y refrendar ese poder en las urnas. En los regímenes autoritarios, se ejerce mediante la fuerza del Estado para someter a la población. Hoy, ambos sistemas coinciden en un punto: el acceso inicial al poder es democrático. Unos gobiernan y entregan el poder; otros se envalentonan y se aferran a él.
Las estrategias para perpetuarse en el poder son bien conocidas. Primero, quienes llegan alegan que han sido víctimas de minorías y que se les han vulnerado derechos democráticos. Luego, una vez en el poder, saquean el Estado, negocian con mafias y criminales para garantizar su permanencia y, posteriormente, socavan las instituciones de manera material y moral.
Esta forma de actuar golpea a las democracias desde dentro. Las tácticas utilizadas por estos sectores han minado su credibilidad. Hoy, el 72 % de la población mundial, es decir, 5.800 millones de personas, vive bajo regímenes autoritarios, mientras que solo el 28 % –unos 2.300 millones– reside en regímenes democráticos. Estos datos de Our World in Data (University of Oxford, 2024) son contundentes. En América Latina, la creencia en la democracia fluctúa entre el 50 % y el 52 %, según el Latinobarómetro. Esto significa que la mitad de los latinoamericanos no cree en la democracia.
Esta realidad ha alterado la relación entre poder, institucionalidad y ciudadanía. En las democracias actuales, más que las instituciones, son las emociones y las subjetividades las que se han vuelto determinantes. Este fenómeno nos conduce hacia lo que la profesora Shona Hunter denomina “gobernanza imposible”, concepto desarrollado en su obra Power, Politics and the Emotions: Impossible Governance? (2015).
Lo que queda claro es que la disputa por el poder en las democracias está debilitando al propio sistema democrático.
Como consecuencia, las instituciones intentan reaccionar. En las últimas décadas, debido al fuerte componente emocional en la política, no son el Ejecutivo ni el Legislativo los que más defienden la democracia, sino la Rama Judicial. En los últimos 20 años, las altas cortes han desempeñado un papel crucial en la protección de las instituciones, amparando la Constitución y la democracia frente a los embates autoritarios de jefes de Estado elegidos democráticamente, pero deslegitimados por su ejercicio autoritario del poder. Con frecuencia, la ciudadanía no comprende esta defensa, pues los principios democráticos suelen parecer abstractos, mientras que el caudillismo carismático, como planteaba Max Weber, resulta mucho más seductor.
Sin embargo, el rol de la Rama Judicial en la defensa de la democracia no es un asunto simple. Los sectores autoritarios han entendido que el control del Poder Judicial es clave y han optado por cooptarlo o modificar sus sistemas de nombramientos. En México, por ejemplo, se impulsó una reforma constitucional para elegir jueces por voto popular, luego de que la judicatura representara un freno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En otros países, la cooptación se da mediante nombramientos partidistas, sobre todo en cargos de primera instancia, donde jueces terminan siendo funcionales a intereses políticos. Esto se ha visto en el caso del expresidente Álvaro Uribe, absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá tras una sentencia de primera instancia que incluso ordenó su detención, decisión que fue posteriormente revocada. Un ejemplo similar se presentó en Francia con el expresidente Nicolas Sarkozy, cuya condena inicial fue revertida por el Tribunal de Apelación de París, que determinó que podía defenderse en libertad mientras avanzaba su proceso.
Lo que queda claro es que la disputa por el poder en las democracias está debilitando al propio sistema democrático. Ojalá entendamos que, en este escenario, las razones deben ser siempre más poderosas que las emociones.