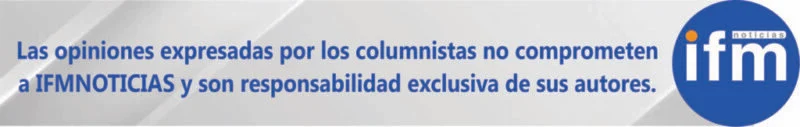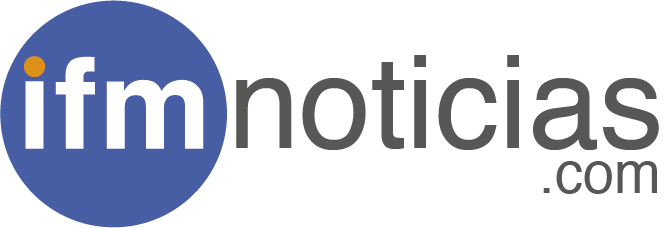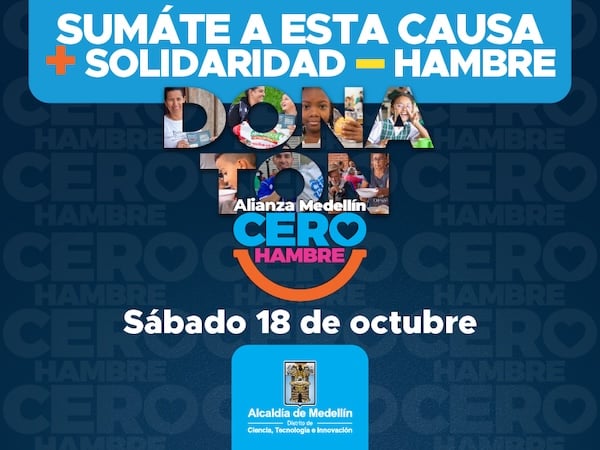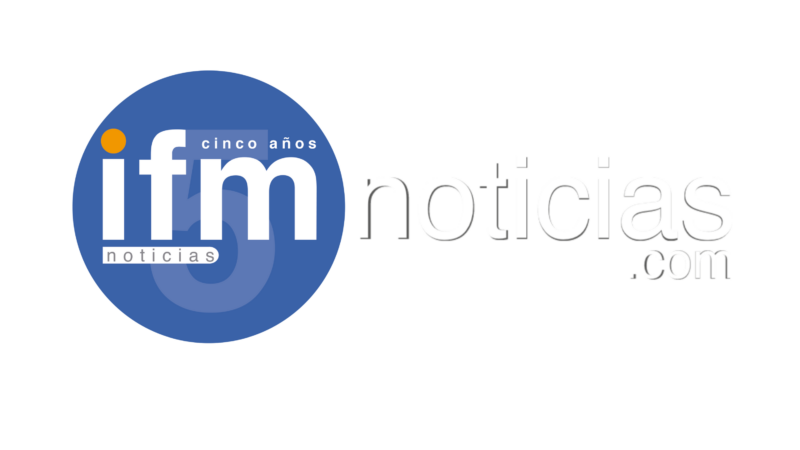Hace poco reflexionábamos con estudiantes de Política Global sobre los elementos fundamentales de una democracia. Hoy se acepta que no es suficiente con tener elecciones libres, frecuentes y justas; sino que se requiere un sistema de frenos y contrapesos robusto, que garantice el ejercicio del poder limitado socialmente, es decir, la política. Sin embargo, vemos cómo en la región se acepta y se defiende a quienes desde la jefatura del estado buscan imponer su voluntad por encima de la carta política y, por lo tanto, de los derechos fundamentales.
Me llama mucho la atención cómo hay quienes critican al actual presidente de la república por atacar a la rama judicial y al legislativo, denunciando una actitud autoritaria y un irrespeto a la democracia colombiana, pero a renglón seguido comparten imágenes de otros presidentes que hacen lo mismo, pero que representan otro extremo ideológico. Esa contradicción y su aceptación son realmente el germen del totalitarismo, y entre más rápido lo denunciemos e interioricemos como sociedad, mucho mejor. Hitler llegó al poder ganando elecciones y movilizando a las masas en contra de la amenaza comunista, prometiendo un nuevo Reich que duraría mil años. Él experimentó que apenas duró nueve, pero el costo en vidas, en destrucción de infraestructura, en contaminación de la mentalidad europea es algo que aún hoy está pasando cuenta de cobro.
La falacia ad hominem consiste en atacar a la persona, dejando a la sombra la refutación del argumento. Estanislao Zuleta lo llamaba la “no reciprocidad lógica” e insistía en que alegábamos esencialismo en el caso del otro, pero exigíamos circunstancialismo cuando tenía que ver con nosotros. Es decir, el otro es malo y lo que hizo o dijo es apenas un reflejo de esa maldad, mientras que nosotros somos buenos y si dijimos lo mismo, ello se desprende de unas circunstancias particulares.
Así va Colombia, denunciando las actitudes y actos de un jefe de Estado al que se acusa de autoritario, no por sus formas y contradicciones, sino por el proyecto político que trata de imponer, que, dicho sea de paso, no me gusta nada. ¿Por qué no hubo escándalo cuando otro jefe de Estado decidió irrespetar la decisión mayoritaria en octubre de 2016 que rechazó el acuerdo de paz con las FARC? Pues porque en ese momento sectores importantes del establecimiento, que incluye a la academia, veían en ese acuerdo algo que era menester lograr, incluso por encima del marco constitucional, y así lo hicieron. ¿Ahora se sorprenden?
El germen autoritario es anterior a Petro, el asunto es que muchos decidieron mirar para otro lado. ¿Olvidamos el fast track, la campaña electoral por el sí haciendo uso de todo el poder del gobierno nacional, las amenazas a los medios que se negaran a publicar la “pedagogía para la paz”, entre otras tantas cosas?
Aún recuerdo cómo en 2003, tras la derrota que sufrió en el referendo contra la corrupción y la politiquería, el entonces Presidente, Álvaro Uribe Vélez, reconoció esa derrota y anotó con firmeza que habían triunfado aquellos que el referendo buscaba combatir. A lo mejor, a partir de allí el país tomó un rumbo diferente y terminó minando las bases del proyecto original, por el que las mayorías votaron en 2002 y que se resumía en 100 puntos. Hoy la confusión hace que los extremos propongan lo mismo: autoritarismo y negación del otro. Es decir, democracia sin libertad.
Ojalá muy pronto la sociedad decida asumir su libertad y exigir del estado y de los políticos que se metan menos y dejen vivir más. Que garantice la seguridad, acabe de una vez por todas con la impunidad y promueva la igualdad de permisos para que todos puedan emprender sin tanta traba y tramitadores. Si no se logra eso, seguiremos en lo mismo: jefes de Estado que se creen superpoderosos y que negocian con una clase política que, como bien escribía Malcolm Deas, tiene una muy limitada noción de lo que es la política.
Amanecerá y veremos.