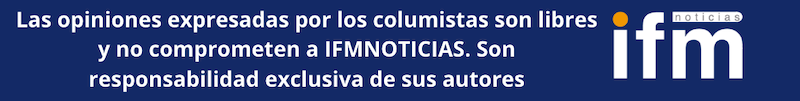Vivimos en la era de la «idolatría de lo hueco», donde el nacionalismo de cartón y los fanatismos sucios han reemplazado al juicio elemental. Ya nadie se detiene a escuchar; la gente solo defiende. Ya no hay análisis, solo idolatría; ya no hay pensamiento, solo repetición. El pensamiento crítico se fue al carajo y fue reemplazado por un aplauso automático. Si algo se pone de moda, hay que venerarlo; si millones lo consumen, por decreto social tiene que ser bueno. Hoy, atreverse a cuestionar el pedestal de un ídolo de barro es el nuevo delito de opinión, y la plaza pública digital está siempre lista para el linchamiento de quien se niegue a ser un borrego más.
Pero no cuenten conmigo para el aplauso fácil. No nací con el gen de la sumisión social ni me interesa encajar en un molde que me obliga a celebrar la basura. Pueden llamarme viejo, amargado o fuera de época, pero me niego a aceptar que la cantidad sea sinónimo de calidad. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que para que el mundo te prestara atención debías demostrar algo: talento, una voz que desgarrara, una letra que pusiera el dedo en la llaga o una historia que valiera la pena ser contada. Hoy, ese filtro ha sido demolido por el marketing, el escándalo y un algoritmo diseñado para alimentar los instintos más básicos.
El verdadero récord que estamos rompiendo no es de ventas ni de reproducciones, es de embrutecimiento masivo. Cuando un producto mediocre convoca multitudes históricas, eso no habla de la grandeza del artista, habla de la pequeña de nuestra época. Que un tipo rompe récords con contenido vacío no es un triunfo de su arte; es un diagnóstico clínico de la cantidad de cerebros vacíos que hay consumiendo desperdicios. La prensa lo anuncia como un «fenómeno global» con bombos y platillos, pero yo no me sumo a la fiesta. Nunca antes tuvimos tantos cerebros conectados y, tristemente, nunca antes los usamos tan poco.
El récord no es de Bad Bunny ni de la estrella de turno. El récord le pertenece a la multitud dispuesta a tragarse cualquier cosa siempre que venga envuelta en luces, premios y propaganda. Antes, el cantante era un comunicador social, un tipo que te hablaba del barrio, de la injusticia, del hambre o del amor que duele. Había alma en la voz. Hoy basta con balbucear dos frases incoherentes sobre un ritmo repetitivo y dejar que un ejército de marketing grite «genio» para que millones obedezcan. Eso no es éxito artístico, es domesticación cultural pura y dura.
Es como si estuviéramos obligados a decir que la mierda huele a perfume solo porque está de moda, o que el estruendo de un martillo hidráulico es una sinfonía porque «todo el mundo lo oye». Hemos perdido la capacidad de exigir alma, de pedir poesía, de buscar un mensaje que nos haga mejores. La multitud de hoy no busca ser inspirada, busca ser anestesiada. Quieren algo que les mueva el cuerpo para no tener que usar la cabeza. Y ante ese panorama, me declaro en rebeldía: no felicito estadísticas que solo confirman el deterioro de nuestra especie.
No esperen que feliciten estos logros. Para mí, no son hitos culturales, son estadísticas del deterioro humano. Si esto es lo más grande que nuestra generación puede producir y exportar, entonces el problema no está en las plataformas de streaming ni en los estudios de grabación.
El problema está en la cabeza de cada persona que consume sin filtrar. Duele reconocerlo, pero estamos rodeados de una marea de gente que camina con el cráneo lleno de ruido y el espíritu vacío de contenido.
Al final, si este es el techo artístico de nuestra generación, el problema no está en las listas de éxitos, sino en lo que hay dentro de cada cráneo. Duele aceptarlo, pero estamos en la cumbre de la conectividad y en el sótano del entendimiento. Tenemos un mundo lleno de cerebros, sí, pero nunca antes habían estado tan repletos de absoluta nada. Si eso es ser «moderno», prefiero quedarme fuera, observando cómo celebran su propio naufragio mientras llaman «triunfo» a lo que no es más que el eco del vacío.