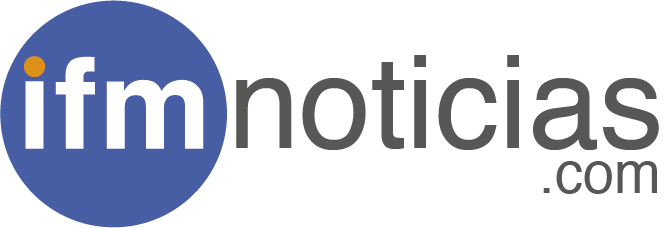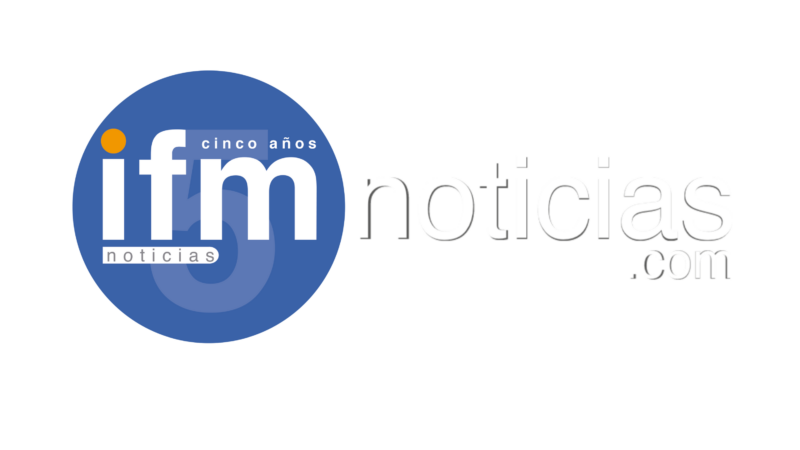En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y en la celebración de sus diez años de trabajo, la Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM) presentó en Medellín el diagnóstico “Las lideresas y defensoras nos cuidamos #EnColectiva: seguras, libres y protegidas por los derechos sexuales y los derechos reproductivos”.
En este documento se reúnen los testimonios y experiencias de 64 lideresas de 32 organizaciones sociales ubicadas en Apartadó, Ituango y Medellín. El estudio, único en su tipo, expone un panorama alarmante sobre las violencias, amenazas y riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos en el departamento, uno de los departamentos más peligrosos para ejercer liderazgo social en Colombia.
Los hallazgos muestran que el 44% de las lideresas consultadas ha recibido amenazas relacionadas con su labor, pero solo el 36% se atreve a denunciarlas ante las autoridades.
Por lo cual, se menciona que esta cifra evidencia la profunda desconfianza hacia los mecanismos estatales de protección, percibidos como ineficaces, revictimizantes y descontextualizados frente a los riesgos reales que ellas enfrentan.
En este sentido, se mencionó que dicha situación se enmarca en un contexto nacional igualmente grave: Colombia sigue ocupando el primer lugar mundial en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, y a septiembre de 2025 se habían registrado 81 casos, diez de ellos en Antioquia.
El diagnóstico reveló que los riesgos varían significativamente entre territorios, ya que solo para el caso de Ituango, las lideresas viven bajo un “secuestro territorial” impuesto por actores armados que vigilan cada movimiento, restringen la movilidad y exigen autorización previa para desarrollar actividades comunitarias, lo que hace casi imposible la defensa del derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos.
Mientras que en cuanto al caso de Apartadó, se expone en el informe, además de la fuerte presencia armada, surgen también tensiones internas entre lideresas derivadas de la competencia por recursos de cooperación, sumadas a presiones que buscan controlar la información sobre mujeres víctimas de violencia.
Finalmente, en cuanto a Medellín, se indicó que se presenta un escenario de hostigamiento simultáneo en lo urbano y lo digital, marcado por la presencia de más de 140 estructuras criminales, vigilancia de liderazgos barriales, persecución institucional.
Por otra parte, se expresa en el informe que como solución más eficaz y frente a la ineficacia de las instituciones responsables de protegerlas, las defensoras construyeron un robusto sistema de autoprotección basado en el cuidado colectivo, la comunicación permanente, el mapeo de riesgos, la creación de códigos de alerta y estrategias para reducir la exposición pública cuando es necesario.
Pese a carecer de protocolos de protección formales, se asegura que dichas estrategias cotidianas funcionan como una red de resistencia que compensa, en parte, la falta de respuestas institucionales oportunas.
En este sentido, afirman que los aprendizajes identificados destacan la importancia de no normalizar el riesgo, de comprender la protección como un proceso dinámico y de reconocer que la defensa de los derechos sexuales.
Sin embargo, no se deja de lado el hecho de que, según el trabajo realizado y las fuentes consultadas, los retos persisten, ya que se debe superar la desconfianza hacia las instituciones, formalizar protocolos flexibles y útiles, fortalecer la seguridad digital, e institucionalizar el autocuidado como una práctica organizativa y diseñar estrategias que permitan defender los derechos.
Por lo que en haras de buscar alternativas para la protección de estos liderazgos en Antioquia, se hizo la propuesta de 43 recomendaciones dirigidas a lideresas, organizaciones, al Estado y a la cooperación internacional.
Donde se destacan, entre otras, la necesidad de formalizar planes de bienestar y protección al interior de las organizaciones, reestructurar los mecanismos de protección estatales para que integren enfoques interseccionales y territoriales, garantizar presencia estatal real más allá de la Fuerza Pública; formar a funcionarios en derechos humanos y enfoque de género para evitar revictimización, fortalecer el cuidado colectivo, reconocer saberes locales y proteger también a las familias y comunidades cercanas, entre otras.
Para mayor profundización, se hará como se mencionó inicialmente un lanzamiento oficial del diagnóstico el 27 de noviembre, desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, en Medellín.