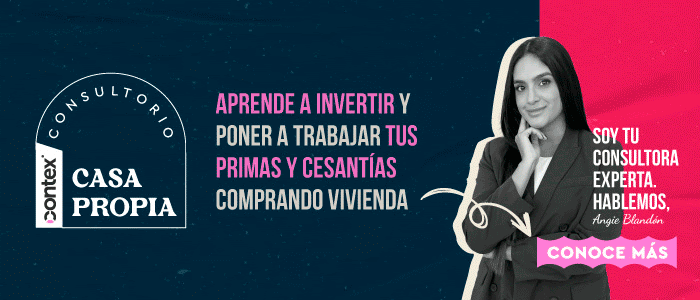Por: Óscar Jairo González
La Avenida la Playa está ahí. No todos los ciudadanos, sus lectores saben que se llama así. O si saben, no lo están diciendo a nadie, no tienen necesidad de decirlo. La viven con o sin nombre, viven en su playa o no; es la ciudad del mar o de su mar, nadie más lo sabe. Como es eso, como no eso, entonces, se hace imprescindible e imposible no vivirla como lo que es: ciudad, reconocida y reconocible por todos, los poetas que están allí o que dicen que ella se llama así.
La hacen una potencia de su vida, es su libro, su manera de estar contra el que la calla o la hace callar. La hacen potente o impotente, se hacen en ella, desde su potencia e impotencia consciente o inconsciente. Atrevida e irreverente. Ya que las ciudades (como los libros o las librerías) nos hacen callar, ante su “belleza inenarrable”, como lo dice la poeta Diana Gutiérrez, en su libro “Ese delirio”: Mi ciudad no es miseria ni gloria, es belleza inenarrable”.
Poetizar la ciudad, en medio de su destrucción, es una forma de mantenerla asible en su vida, en la experiencia de quién al saber cómo nominarla, denominarla, pero quizá, la hace también innominable; la expresa, pero también la hace inexpresable.

Es tumultuosa esa relación. Conserva, preserva, o no, lo que es en cada uno. No se hace política que coordina o quiere coordinar la ciudad, se hace poesía en la ciudad, que no se puede coordinar. Las ciudades no necesitan de los poetas. Pueden vivir sus vidas sin poetas. Y se decía esto a sí mismo, cuando, caminando por esa Avenida, ve que a la distancia aparece un poeta, ve al poeta que acerca, los dos se acercan uno a otro, como dos animales que llevan su instinto poético en su vida, como quimera mercurial, hacia el otro. Y él, mantiene o trata de mantener su necesidad de distancia, su teoría brechtiana del distanciamiento. Y eso hace, hasta que él otro poeta se le acerca del todo. Como la luna en la medianoche de sus festines, o de su rara luna al mediodía, que él dice ver en sus sueños demenciales. No concibe eso sueños.
En la inminencia inevitable de la destrucción maravillosa de la distancia, que causaba esa aparición (Teoría del aparecer), se hablaron. Dieron cabida a la existencia del habla, para decirse: el uno, de su viaje a Necoclí, al mar, y el otro, de su viaje a una librería, a la ciudad del unicornio.
Para uno, el viaje era real, lo podía determinar, lo podía concretar en lo que allí hizo, en su mar libro, o en su escritura sobre la playa, o desde inmensidad de las olas que aparecían y desaparecían, en la playa; nunca siendo las mismas, siempre, en ese incesante movimiento, siendo otras, teniendo otra masa, otro volumen, otra densidad, como él, como su poesía. Y el otro, tratando de avanzar como la Gradiva (Wilhelm Jensen), hacia una librería que ya no existía.
Quería ir a la Distribuidora de Libros Unicornio, que así la había llamado el librero Guillermo Otálvaro. No sabía cómo decirle al poeta, que estaba buscando en su historia, esa librería. Tras ello, destruía toda distancia, cuando cada uno decidió no tratar más, condición de lo irrevocable del destino, como de lo que comienza, como de lo que tiene que terminar, entonces, camino hacia la librería Unicornio, en el edificio Los Búcaros (Avenida La Playa entre la Avenida Oriental y la calle El Palo), en el sótano, o sea, como quién va hacia a un subterráneo, la librería subterránea, hacia el fondo de un subterráneo, él que tanto teme a ello.
Es un miedo a sentirse asfixiado, o atrapado como en una tumba, bajo tierra; pero que al contrario, es lo que busca en los libros que lee, en los tratos que tiene con esos personajes-libros en su vida. Quiere esa vida, como en la novela de Kerouac (Los subterráneos), es como se prepara para vivirse en su karma. Es como su karma, sin querer nunca el dharma, no le interesa tenerlo.

Moviéndose como una animal hacia la librería inexistente. Y si existió entonces, era una ilusión, era irreal, era lo inconcreto de lo concreto. Y allí entonces, descubrió a otro librero, que decía de su vida con los libros, que se sentía arrastrado, por ellos, queriendo ser el librero más poderoso de la ciudad, más relevante de la vida de los libros. Y todo en él, con una intensidad extraordinaria.
Todo era verdad, todo no lo era. Intensidad en su proyecto, en su Unicornio. Nadie conoce el unicornio, pero aquí está, soy yo, quizá lo diría él de sí mismo. Cuando él se movía en su librería, la excitación alcanzaba a ser sentida en la ciudad, la ciudad en la Avenida La Playa, la sentía. Era su subterráneo. De la misma manera, todos los otros así lo vivían. Y arrastraba hacia su construcción o hacia su destrucción, como si estuviésemos escribiendo el libro de Maurice Blanchot: La escritura del desastre.
Pero el Unicornio, estaba La Playa. Y así, la quebrada Santa Elena, que está allí, que se quiebra o que hace quebrar, podría causar la inundación total de esa playa. Destruirla totalmente.
Contenida se mantiene, pero es real lo que puede hacer, lo que podría ser, como la librería Unicornio que es de esa misma naturaleza de la quebrada, de lo que se quiebra, como las poderosas ramas del Búcaro, que todavía hoy está ahí, en este momento mismo, indestructible en su narcisismo, ante el nuestro, que ya no existe, dado que quién lo llenaba, lo realizaba era el Unicornio, del que no queda ya nada; de la librería de la que ya no queda nada sino su historia, que es lo mismo.

Reconstruimos sobre lo que es la historia o hacemos para reconstruir. Y ella nos reconstruye a nosotros, los que mantenemos la distancia entre una y otra vida, la real y la irreal, como decía Warburg, de la distancia: El acto de interponer una distancia entre uno mismo y el mundo exterior puede calificarse de acto fundacional de la civilización humana; cuando este espacio interpuesto se convierte en sustrato de creación artística, se cumplen las condiciones necesarias para que la conciencia de la distancia pueda devenir en una función social duradera.
Fotografías: Ángela Ospina C.